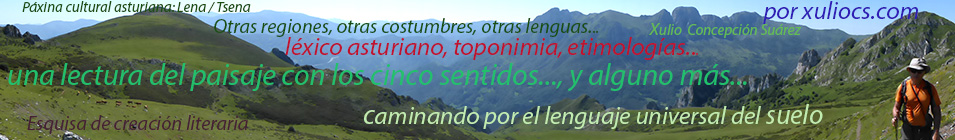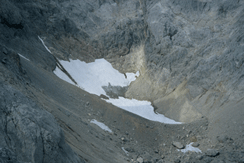Etiquetas, tags: Elisa Villa Otero, publicaciones, Universidad, Oviedo,
Crónicas del frío: Artículo publicado en
Después de una época cálida que se prolongó desde el siglo X al XIV, y que es conocida como Óptimo climático medieval (propició la colonización de Groenlandia y que el cultivo de viñedos se extendiese por Inglaterra), nuestro planeta entró en una etapa de enfriamiento generalizado cuyo comienzo algunos sitúan ya en el siglo XII. Tal enfriamiento se acentuó a partir del XVI y alcanzó su pico o punto máximo en los siglos XVIII y XIX. En la segunda mitad del XIX parece que la situación comenzó a revertir y, desde entonces, la tendencia ha sido hacia un calentamiento progresivo. Este episodio de enfriamiento, denominado Pequeña Edad del Hielo , probablemente estuvo causado por una disminución de la actividad solar (bien documentada en los estudios astronómicos), a la que se sumó el efecto pantalla producido por las cenizas que arrojaron a la atmósfera los numerosos volcanes activos en aquellos años. Tal situación originó graves trastornos en las poblaciones de Europa, ya que muchas áreas sufrieron inviernos muy duros y, lo que es aún más grave, veranos muy cortos y fríos, provocando el fracaso repetido de las cosechas, la escasez de alimentos y, por tanto, hambre, desnutrición, enfermedades y emigración forzosa. Se ha citado, incluso, el desplazamiento hacia el sur de algunas especies marinas como el bacalao, lo que dejó sin recursos a los pescadores escoceses y a las factorías que habían instalado en zonas septentrionales, como las Islas Feroe. En los Alpes y Escandinavia, las lenguas de hielo se extendieron de modo considerable, cubriendo zonas dedicadas anteriormente a pastos. El avance de los glaciares llegó a provocar el cierre y abandono de las minas de oro, propiedad del Arzobispo de Salzburgo, que existían en el Alto Tauern (Alpes austriacos). Mientras, en los Pirineos, donde se supone que los hielos de las grandes glaciaciones ya habían desaparecido por completo, se formaron los glaciares de circo cuyos restos todavía perduran. Una crónica, debida al párroco de Angers, población situada en la parte centro-occidental de Francia, resulta ilustrativa: “La ola de frío comenzó el 6 de enero de 1709 y duró hasta el día 24. Las cosechas almacenadas se perdieron. La mayoría de las gallinas murieron de frío y lo mismo le ocurrió al ganado de los establos. Muchos pájaros, patos, perdices, y otras aves aparecieron muertas sobre la nieve helada que cubría los caminos. El hielo tronzó robles, fresnos y otros árboles de los valles. Las dos terceras partes de los viñedos desaparecieron. En Anjou no se recogió ni una sola uva y yo mismo no logré vino ni para llenar una cáscara de nuez”. Otros muchos inviernos han sido citados por su especial crudeza, como, por ejemplo, los de 1740 y 1788, a los que siguieron veranos muy fríos. La meteorología de 1788 fue la causa de la escasez de pan del año siguiente (1789), detonante de la Revolución Francesa. (Es el momento en el que, supuestamente, Maria Antonieta pronunció esta famosa frase: “Si no tienen pan, ¿por qué no comen bizcocho?” ). El año 1816, de nuevo con un invierno durísimo y un verano muy frío, ha sido llamado en algunos lugares de Europa “el año sin verano” . Si todo esto ocurría en otros países europeos, ¿qué estaba sucediendo en el nuestro? O, quizá, la pregunta más interesante para nosotros puede ser ésta: ¿hubo algún reflejo de la Pequeña Edad del Hielo en nuestras montañas y hay todavía alguna evidencia de que la Cordillera Cantábrica y sus pueblos se viesen afectados? La respuesta es “sí” y éstas son algunas de las pruebas. La difícil vida de los montañeses En agosto de 1786, el médico y clérigo inglés Joseph Townsend, trasladándose de Madrid a Oviedo, cruzaba el Puerto de Somiedo. Las observaciones que realizó las recogió en su libro “Viaje por España” , en el que habla de las gentes que encontró en ese camino, de las rocas y de los fósiles, y en el que también dice esto: “Quedé extraordinariamente sorprendido al ver en estas montañas, el 3 de agosto, nieve que aún no se había fundido…” . Townsend cruzaba la cordillera en pleno siglo XVIII, la etapa que todos los expertos están de acuerdo en señalar como la más cruda de la Pequeña Edad del Hielo . Tras dos siglos de tendencia continua a un endurecimiento del clima, en el XVIII se llegó a extremos tales que la vida en algunos pueblos, situados en lugares elevados y con recursos más bien escasos, debió encontrar graves dificultades para mantenerse. ¿Hubo algún despoblamiento por esta causa? Probablemente. La vastísima documentación sobre Ostón recogida en los libros “En torno a la Peña Santa” y “La Garganta del Cares” , de los que es autor Guillermo Mañana, demuestra que, al menos desde el siglo XVI, existió en este lugar un pueblo habitado de modo permanente. Un documento de 1573 recoge un acto del juez del Concejo de Cabrales, destinado a marcar con mojones los límites entre Cabrales y Valdeón, en el que toma testimonio a dos testigos que dicen ser vecinos de Ostón. Otro documento, éste de 1584, cita propiedades y heredades de ciertos vecinos de Ostón, lo que evidencia que el origen del asentamiento tenía que ser bastante anterior a esa fecha. Diversos documentos más señalan que Ostón seguía habitado durante el siglo XVII. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, aparece ya despoblado. Ningún documento explica las causas de su abandono, pero, considerando la altura que tienen en Ostón las posibles tierras de cultivo, no hay duda de que unas condiciones adversas, repetidas año tras año, harían que allí fuese muy difícil la subsistencia; por tanto, es muy posible que la dureza extrema del clima en la primera mitad del siglo XVIII provocase en Ostón las mismas consecuencias que en tantos lugares de Europa. Otros pueblos de los Picos de Europa se despoblaron también por la misma época, como sucedió con Culiembro (¿fue un pueblo o eran los invernales de Ostón?) y con Muniama, situado este último cerca de Arenas de Cabrales y del que dicen las crónicas recopiladas por Mañana que estaba “abierto a todos los vientos” . De la reducción que la nieve causó en los terrenos dedicados a pastos es buena prueba lo que dice el cura Juan Bernardo de Mier en su descripción del concejo de Cabrales (1801), en la que señala que en Sotres “tienen algún puerto, que se llama Las Moñas, de tanta elevación que sólo en septiembre y con buen tiempo se puede habitar en él, que hasta esa fecha lo impide la nieve” . El mismo documento afirma que en ese pueblo “ nieva tanto que algunos inviernos se puede subir a los tejados por encima de la nieve ”. Las condiciones climáticas afectaron gravemente a la ganadería y la agricultura, registrándose una dramática disminución de la producción que llevó a muchos pueblos a la necesidad de tener que comprar grano suplementario para combatir la hambruna. De estos hechos vuelve a dejar detallada constancia el libro “ La Garganta del Cares ”, en el que leemos que Caín debió recurrir con frecuencia a la compra de trigo o centeno, con el consiguiente endeudamiento de los vecinos; y que, entre 1752 y 1786, la cabaña ganadera de este pueblo se redujo nada menos que en un 41%. El concejo de Valdeón, mucho más rico que Caín, tampoco se vio libre de penurias, ya que, según diversos documentos localizados por Guillermo Mañana, los valdeones se vieron obligados a comprar trigo al menos en los años 1730, 1748, y 1801, señalando que, en todos los casos, tal cosa fue necesaria “debido a lo calamitoso o estéril del año” .
Crónicas de tiempos fríos Pero, ¿cómo serían realmente aquellos inviernos de la Cordillera Cantábrica? ¿Hasta qué punto la nieve acumulada pudo llegar a ser un problema en las aldeas de montaña? Un inesperado documento en piedra suministra algo de luz en este sentido. Hace unos dos años, paseando distraídamente por Camasobres (pueblo palentino cercano al Puerto de Piedras Luengas), me acerqué hasta la iglesia, en cuyos muros exteriores llamó inmediatamente mi atención un sillar en el que se podía leer esta inscripción: “Año 1713 a 16 de febrero comenzó a nevar. Hizo eso hasta 29 de abril. Este día 12 varas” . El dato, visto con la perspectiva actual, es asombroso: indica que estuvo nevando ininterrumpidamente más de dos meses, y que, a finales de abril, la nieve había alcanzado una altura de… ¡diez metros! ¡Qué pesadilla, qué lucha sin descanso debieron mantener los vecinos de aquella aldea (y de tantas otras de la montaña cantábrica) para evitar que sus viviendas quedasen sepultadas! Verdaderamente, aquél debió ser un invierno dramático. La información anterior nos remite de nuevo a la primera mitad del siglo XVIII, el momento álgido del periodo de enfriamiento que nos ocupa. Pero las grandes nevadas (al menos, en comparación con los tiempos actuales) habían comenzado mucho antes. No otra explicación debe tener el que, ya en el año 1674, los habitantes de Caín, reunidos en concejo público, acordasen multar a quien no acudiera en ayuda de un convecino si alguna casa fuese destruida por “algún argayo de nieve” . Que hubiesen llegado a establecer un castigo al vecino poco solidario, revela que tal desgracia no debía constituir un hecho demasiado raro. Años más tarde, un documento relacionado con Tielve afirma que “de los Puertos de Era suelen bajar montes de nieve en polvo que llegan a las casas y arruinan algunas con sus habitadores”. Y otro documento de 1800 señala que, en Bulnes, “no hay en las casas ni en la iglesia sitio seguro, porque en los inviernos pueden caer montes de nieve que arrancan los árboles y cuanto encuentran” . (Todos estos datos proceden del libro “ La Garganta del Cares ”, de Guillermo Mañana). De una región cercana a los Picos, la comarca leonesa de La Reina, disponemos de un testimonio admirable y sobrecogedor: el relato efectuado por el clérigo liberal Juan Antonio Posse, párroco de Llánaves de la Reina entre 1794 y 1798, quien cuenta en una crónica retrospectiva múltiples aspectos de la geografía, el paisaje y la vida de aquella aldea. Entre ellos, describe la frecuencia y fuerza de los aludes, a los que llama “neveros”: “En la Hoz y en el pueblo mismo suelen caer neveros que sepultan a las gentes que coge y las casas donde bajan. A la extremidad del valle de Naranco, hacia el lugar, había un molino, al cual un nevero que bajó de la otra cuesta, arrancó de sus cimientos y lo puso más de veinte pasos en la cuesta todo entero. Antes de mi ida habíase desprendido otro sobre el lugar y arruinado cinco casas, muerto algunas personas, y a otras han sacado moribundas debajo de la nieve después de dos o más días de excavaciones. El año siguiente de mi salida, subiendo a la Ventera dos mujeres que traían vino para el concejo el día de los Reyes, las sorprendió un nevero y sepultó para siempre a la una, y la otra no pareció hasta el día o la víspera de San Juan que se halló sentada sobre la nieve”. Todavía a mediados del siglo XIX, la Pequeña Edad del Hielo seguía produciendo nevadas que hoy llamaríamos excepcionales, nieve que, en buena parte, se mantenía en las montañas durante largo tiempo. Debió ser una gran nevada la que, en una fecha no determinada con total seguridad (Guillermo Mañana considera probable que fuese la del 4 de febrero de 1857) desencadenó en un mismo día dos grandes aludes en Carombo, aludes que se llevaron por delante siete vidas. Tres meses tardaron en quedar descubiertos los cadáveres. Datos concretos son también los que nos dejan el geólogo Casiano de Prado y su acompañante el paleontólogo francés Edouard de Verneuil cuando conquistan la Torre de Salinas. La fecha de la ascensión es el 28 de julio de 1853, es decir, ya en pleno verano. Sin embargo, Prado cuenta en sus escritos que, debido a la nieve existente, la escalada les ofreció bastantes dificultades, y que, al bajar, aprovecharon las laderas nevadas, cuando éstas no tenían mucha pendiente, para dejarse deslizar por ellas. Con todo, el comentario más sorprendente es el de Verneuil, cuando revela que, en tal fecha, la vega de Liordes todavía se encontraba completamente cubierta de nieve. Tres años después, el 12 de agosto de 1856, Casiano de Prado vuelve a los Picos y realiza la primera ascensión a la Torre del Llambrión, subiendo por la vertiente nordeste. Su relato no deja ninguna duda acerca de cómo era el Jou Tras Llambrión en aquella época: una pendiente de nieve helada, de principio a fin. El geólogo dispone “que uno fuese delante, haciendo peales con un martillo, pues si alguno se escurriese no se sabe dónde iría a parar. En aquel nevero sería imposible bajar como tres años antes había hecho con mis compañeros de viaje, no sólo por la inclinación que ofrecía, sino porque no se alcanzaba a ver dónde y cómo acababa” . Y a continuación describe la estructura interna del nevero, en la que advierte capas de distintas épocas “ como se ve en los Alpes ”. ¿Está Casiano de Prado describiendo las características del hielo de un glaciar?
Los últimos glaciares Efectivamente, la observación de Casiano de Prado deja en el aire una pregunta: ¿había glaciares en los Picos a mediados del siglo XIX? No sólo Prado sugiere tal cosa: el conde de Saint-Saud, que visitó los Picos de Europa a finales del XIX y principios del XX, o el geólogo Gustavo Schulze, que hizo lo mismo entre 1906 y 1908, hablan directamente de pequeños glaciares. Y los sitúan en lugares como el Jou Negru o el mencionado Jou Tras Llambrión. Algo más tarde, en 1914, un estudioso de la historia y la geomorfología, el alemán Hugo Obermaier, recorre los Picos buscando huellas de glaciarismo antiguo, huellas que encuentra en abundancia. Sin embargo, rechaza la afirmación de Saint-Saud de que existan glaciares modernos, ya que, en su opinión, los neveros de los Picos sólo contienen pequeñas masas de ‘hielo muerto'. (Obermaier desconocía la cita de Schulze, puesto que los trabajos de este último permanecieron ignorados durante casi un siglo). Y con la opinión de Obermaier se quedó la ciencia durante prácticamente todo el siglo XX. Sin embargo, en la última década de este siglo, una serie de trabajos, publicados por Juan José González Suárez y Victoria Alonso, vinieron a modificar sustancialmente nuestra percepción de la naturaleza de los heleros de los Picos (al menos, de alguno de ellos). Aprovechando años muy secos de la década de los 90, en los que al llegar el otoño la nieve del invierno anterior había desparecido casi por completo, González Suárez y Alonso estudiaron varias acumulaciones de hielo azul que quedaron al descubierto al pie de algunas paredes norte de los Picos, en los macizos Central y Occidental. Y encontraron que, aunque actualmente no se detecte en ellos ningún desplazamiento o flujo glaciar, son residuos de verdaderos glaciares de circo que existieron en tiempos relativamente cercanos. Estos heleros , como son denominados por los especialistas, se han detectado en varios puntos, tales como la cara norte de la Torre de la Palanca, grupo Torre Blanca-Llambrión, Los Campanarios, La Forcadona, etc. El mejor ejemplo de todos lo proporciona el helero del Jou Negru, situado al pie de la cara norte del Torrecerredo. Su origen glaciar queda demostrado por las características del hielo: notable espesor (hasta 14 metros), existencia de estratificación, coloración azul y densidad relativamente alta (por compactación y pérdida de aire). A todo ello se une el hecho de que en su frente exista una morrena que contiene cantos pulidos y estriados, claro indicio de que han sufrido transporte por el fondo del glaciar. Hoy día parece claro que durante la Pequeña Edad del Hielo no sólo volvió a haber glaciares en los Pirineos sino que éstos también regresaron a los Picos de Europa. Aún tenemos la suerte de contemplar sus restos, pero, dada la velocidad a la que se van reduciendo, todo indica que esto será por poco tiempo: la Pequeña Edad del Hielo se aleja rápidamente de nosotros. Quizá los lectores se estén preguntando si el calentamiento con el que finalizó la Pequeña Edad del Hielo, de carácter natural, no deba considerarse, sin más, como el responsable del tan debatido cambio climático de nuestros días. Para responder a esto, hay que remitirse a los expertos en estas materias: para ellos, fundamentados en múltiples estudios, no hay duda de que el calentamiento natural del clima, que comenzó en el siglo XIX, está siendo dramáticamente incrementado y acelerado por la actividad humana, llevándonos a unos ritmos de modificación tan rápidos como quizá nunca los hubo en los últimos milenios de la historia de la Tierra. Agradecimientos. Mi gratitud a Victoria Alonso, Alejandro Díez Riol, Jesús Longo y Guillermo Mañana, quienes me ayudaron a encontrar los datos y las fotografías utilizadas en este artículo. Bibliografía, publicaciones, artículos
Volver a índice alfabético de contenidos *** |