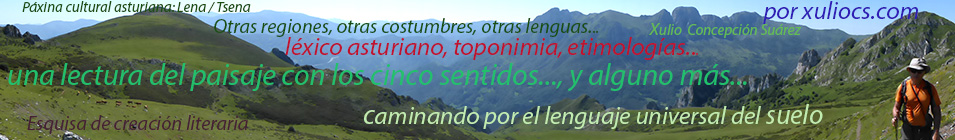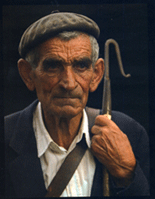.
(foto de Fernando Fernández)
La Vizana: la cañada real,
la calzada romana, antes,
la vía de la Plata (la balata, después).
Y, tal vez, en el origen:
una remota vía pecuariaA) La trashumancia milenaria, lo que dice la palabra
a) una etimología indoeuropea: *dhghem- (tierra), *dhgom-o-, que ya dio el latín humus (tierra, suelo), y dhgom-om- (habitante de la tierra), latín homo (hombre. Es decir, hombre y tierra tienen el mismo origen remoto: la tierra y sus habitantes, el producto de la tierra, los humanos, la humanidad, creada frente a la divinidad (los dioses y las diosas prerromanos).
b) así, la trashumancia, trans- (a través de), más humus (tierra), más sufijo -ancia (cualidad, acción de...), no es más que 'la acción de pasar a través de la tierra, desplazarse de un lugar a otro'.
(foto de Fernando Fernández)B) La palabra vizana: un par de interpretaciones
a) El adjetivo vieja. En principio, habría que pensar en el paisaje, situación, del antiguo poblamiento de La Vizana: una posición estratégica, en aquella encrucijada de caminos, con el intenso tráfico de siglos y milenios atrás sobre El Puente del río Órbigo; por ello, habría que pensar en un lugar que debe el nombre a la importancia de los caminos: tal vez, el camino viejo, la vía, la calzada antigua. En los documentos villa Vizana: una villa, posesión rústica, sin más.
Así, vendrá adecuado al paraje caminero, el adjetivo vetulus, vetula (viejo, vieja, antiguo, del pasado, añejo); a su vez, de la raíz indoeuropea, *wet- (año, tiempo pasado), de donde el latín vetus, vetulus (de cierta edad). La Vizana sería la calzada vieja, antigua, la más adecuada, más segura, la de siempre (cita de José Ramón Menéndez).
b) O el posesor, fundador, Betulus, Betius, Vetus, Vetulus, Vitulus (misma etimología que viejo y vieja) antropónimo latino documentado. Pero, a juzgar por otros topónimos idénticos, o parecidos, en otras regiones, no habría que descartar una referencia primera a una villa fundada por un primer posesor, llamdo Viejo, eso sí, al lado de una lugar importante de paso, y precisamente por ello.
En otras toponimias, hay, Villavezana, en Álava; Bezanes, en Caso, Asturias. Así, en documentos antiguos, Fernando García Andreva documenta In Villa Vizana, en su Estudio léxico del Becerro Galicano emilianense, publicado en AEMILIANENSE Instituto Orígenes del Español de CILENGUA (años 759-1194); Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Y en documento de San Millán de la Cogolla, hacia 1065.
c) Queda la duda o la solución sincrética. Al relacionar los topónimos de otras regiones con la misma baso, y teniendo en cuenta la opinión de otros etimologistas, no habría que descartar otras opciones: una posible homonimia (simple coincidencia de palabras); un antropónimo fundador de la villa.
O, finalmente, una posición sincrética: un posesor de la villa, pero que tomó el nombre del mismo adjetivo, vetus, ya referido antes a un camino principal ya existente, el camino viejo, que pasaría al nombre personal de un fundador al par del camino en el que levantó su posesión.
Esta técnica de formar antropónimos con nombres de los lugares está muy generalizada desde época romana: la antroponimia de origen toponímico; una forma de dar prestigio a su nueva villa con un nombre ya muy aceptado entre los usuarios.
En consecuencia, de forma directa, el origen de Vizana sería odonímico: el adjetivo aplicado a un camino de tradición antigua, vieja, más segura, muy arraigada. De forma indirecta, el nombre del camino habría llegado por un nombre personal, que el fundador, el posesor de la villa, quiso tomar de su propio paisaje a explotar de forma agrícola: el topónimo que ya estaba al lado de una vía, calzada vieja, la vezana.
C) Los términos ganaderos más remotos
a) La voz pecus, pecoris, pecora (el rebaño). Raíz indoeuropea, *peku (riquea, conjunto de bienes muebles); latín, pecus, pecoris (rebaño); luego, *peku-n-, de donde el latín pecunia (propiedad, riqueza), y más tarde, 'dinero'.
De ahí, la aplicación del término milenario a las vías pecuarias: los senderos, los caminos, 'relativos al ganado al rebaño; eran las vías de comunicación por transitadas por los rebaños; primero, sendas estacionales, espontáneas, de temporada, entre los pastos de las regiones más al sur -más secas-, hacia los puertos más frescos del Cantábrico.
b) El término ganado. También ya de la raíz indoeuropea, *ghe- (estar abierto), gótico, *ganan (desear); ya en el s. IX, se registra ganatum, ganato, kanato (conjunto de bienes adquiridos, frente a bienes heredados); y en el s. XI, ganantia (conjunto de ganados, explotación ganadera). Finalmente, en 1074, se registra la forma ganado, como 'ganancia, conjunto de bienes', equivalente a pecunia (dinero).
c) El término res, las reses. De la raíz indoeuropea, *re- (dotar, otorgar), en latín, res (cosa), que fue pasando a 'objeto, propiedad'; y de ahí a 'cabeza de ganado', pues supondría la riqueza más segura y productiva en su tiempo.
En 1233, ya se cita res, por cabeça de ganado menor: pecus, tal vez, por ser el ganado más al alcance de cualquiera, relativamente de uso más inmediato, diario. Y ya, definitivamente, con las acepciones nuevas de dinero: pecunia, pecuniario... Y otros términos del léxico apícola, como pecorear, apecorar, pecoradora..., referidos a los enjambres, la actividad de las abejas, el conjunto, el rebaño, la ganancia de las abejas...
D) La historia de las calzadas por esta vertiente leonesa, camino de las montañas asturianas
a) Ganados y cazadores por las mismas sendas. El proceso resulta natural: al principio, los rebaños iban solos, delante, en hordas espontáneas, que ellos intuían por el cambio del tiempo, por los pastos; y los seguían los cazadores, para sobrevivir; no tenían propiedad de nadie; ya más tarde, se fue invirtiendo el proceso, y los ganaderos eran los que conducían el ganado de forma ya más organizada; los animales ya los seguían a ellos, a donde los guiaran; las propiedades vendrían mucho después.
b) De paso por La Vizana leonesa. Una senda principal se iría asentando en tierras de La Bañeza, en un lugar estratégico imprescindible para cruzar mejor el río Órbigo, en su tiempo, por la parte que lo hiciera más fácil, sobre todo, en tiempos de crecidas de las aguas.
Así se construiría el famoso Puente de la Vizana, ya de piedra (antes eran de madera, en su mayoría), pues allí confluían varios caminos, en una encrucijada muy transitada siempre. Quedó el nombre en el poblamiento resultante, la villa, desaparecida después. Queda hoy una antigua casa de postas, con fecha de 1770: un mesón-restaurante con parque de recreo y fluvial para turistas, pasca, recreo en la naturaleza...
De esta forma, las vías pecuarias habrían sido reutilizadas, aprovechadas por los romanos, para mejorarlas, transformarlas en calzadas romanas; lo mismo que se hizo con la Vía de la Plata: reutilizar las calzadas romanas. Y como seguirían haciendo las vías que se fueron sucediendo después con las distintas culturas: caminos mozárabes, caminos de peregrinos
En conclusión, a juzgar por la estrategia posicional de un paraje junto a un río y un puente imprescindible de paso, habría que pensar en una etimología odonímica (griego, ódós, camino) de la palabra inicial: un camino vetulus, una calzada vetula, vetiana (vieja), en su resultado fónico normal. La Vizana sería el lugar por excelencia, el más adecuado, para el paso de los caminos muchos siglos, milenios, atrás.
(foto de Fernando Fernández)E) Y hasta las mismas costas más verdes junto al mar: La Fuente la Plata en los puertos altos de Xomezana, La Fuente la Plata de L'Argañosa, La Fuente los Pastores, Fuente la Plata en Avilés...
Como veremos en la charla, ambos nombres no están solos en Uviéu, sino que se rastrean, monte a monte, fuente a fuente, desde los altos de Peña Ubiña, Tuíza, Güeria, Somiedo..., hasta las mismas costas del mar: La Senda las Merinas entre los altos de Güeria y El Meicín; La Fuente los Pastores, en Candiotses, bajo Ubiña; La Fuente la Plata, en el puerto Bovias de Xomezana; La Cantera de la Plata, en Llanera; Fuente la Plata, El Viaducto de la Plata hoy, en Castrillón (ver documento).
Por supuesto, pasando por los altos del Aramo y La Mesta, Viapará..., tal vez antes *via balata, que via parata..., reinterpretado después. Las redes toponímicas, también, han de ser muy anteriores a Facebook, Twiter..., y similares. Al oído y a la vista esos nombres siguen ahí para atestiguarlo. Menos mal.
A falta de estudios más documentados sobre el terreno, bien es verdad
Porque la toponimia, oral sobre todo, a falta de otra, resulta insuficiente para la historia más completa de un paraje; sin el trabayu interdisciplinar, multióptico, no sería posible unir esos nombres del mismo campo léxico evidente, para solucionar la pregunta: pues, ¿cómo, a qué, por dónde, cuándo llegaron los pastores, las merinas..., a Uviéu, a Llanera, a las costas de Avilés...?
Sólo los arqueólogos, los zoólogos, los botánicos, los geógrafos, los etnógrafos..., tendrán la penúltima palabra: faltan huellas, vestigios, capas ganaderas en los caminos, en los senderos, en las mayadas, para poder responder a esas preguntas. Pero, en todo caso, algo habría: en tren, en camiones, en avión..., ciertamente, no llegarían, cientos de años atrás, las merinas ni los pastores a los topónimos que nos dejaron hasta en la misma ciudad de Uviéu. Alguna respuesta habrá.

Foto: elcomercio.es, OMAR ANTUÑA
Artículo de GIOVANNA F. BERMÚDEZ
Ver más sobre la trashumancia: RODRIGUEZ PASCUAL, Manuel (2001). La transhumancia. Cultura, cañadas y viajes. Ed. Edilesa.
Volver a ÍNDICE general de contenidos.