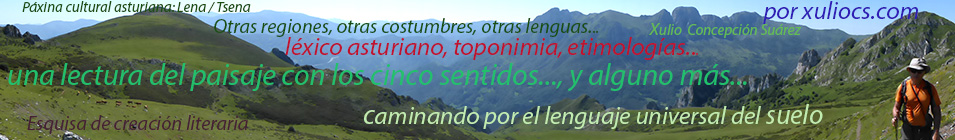FINAL DEL CAPÍTULO 42 DE LA NOVELA
de Joaquín Barrero
UNA MAÑANA DE MARZO
(Introducción) Ramiro regresa de la Unión Soviética tras 20 años de ausencia. Ahora tiene 30. Tras una corta estancia en Madrid, se desplaza a Asturias con su mujer (española) e hijo (nacido en Moscú) para volver a ver el lugar de Allande en que nació.
Enero 1957
Estaban llegando a Lago, su aldea, y Ramiro abarcó con la mirada el villorrio sepultado buscando ecos que lo enlazaran con la imagen. Parecía un pueblo fantasma, ajeno a la vida. Sólo el humo de las pocas chimeneas sugería que alguien respiraba debajo. El autocar se detuvo delante de Casa Julián, posta y taberna a la vez. Bajaron y Ramiro se identificó. Se corrió la voz y en un momento los pocos vecinos se congregaron para verles, sus rostros expresando simpatía y sorpresa. Ramiro no vio a nadie conocido a primera vista aunque luego situó esas caras extrañas en la memoria que tenía de algunos.
La niebla seguía impidiendo ver el cielo, y la tierra reclamaba más nieve. Todo seguía igual: el templo de Santa María del Lago del siglo XVIII advirtiendo derrumbes, el pueblo sin cambios como veinte años atrás, el silencio de siglos gravitando inalterable. Como cuando era niño volvió a extasiarse ante el texo milenario, magnífico de altura y frondosidad, indestructible. Recordó a su madre: “Algún día serás tan alto como él”. Luego siguió hasta el centro del camino y vio la derruida casa de la familia de Maxi. Buscó la suya, donde nació; su hogar, que de tanto anhelarlo se habían gastado los bordes de la realidad. Allí estaba, cruelmente real; sus muros más envejecidos, el hórreo igual, el hueco para el estiércol repleto de cagazón. La puerta de su casa se abrió y apareció una mujer en la cincuentena con el uniforme de pueblo. En eso no había diferencia con la gente de los koljoses, allá en Rusia. Las mismas ropas esclavizantes para una vida repetida. Ya sabía que no era suya. Había sido confiscada tras el fusilamiento de su padre en 1938 “para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias emanadas de sus actividades criminales”. Años después fue puesta a la venta al no haber reclamación ni retracto. Qué importaba. Él sabía que su vida no estaba en la aldea. Pidió permiso a la mujer para entrar. Todo estaba dolorosamente igual. Ningún cambio salvo platos de loza donde antes había de aluminio. Tuvo una punzada de añoranza, inmediatamente desechada. Les trajeron café y hablaron, las palabras escasas, el entusiasmo ausente, las miradas jugando al escondite. Quiso ver la habitación donde murió su madre, la única de la casa. Ya no estaba la cama, donde en noches tormentosas ella le permitía dormir a su lado y alejar los temores. La punzada le golpeó de nuevo y algo subió a sus ojos, pero él lo domeñó con empeño. Fue al sitio sin señal donde tantos años atrás enterró a su fiel Cuito y puso una mano sobre la tierra inclemente, buscando un latir desvanecido. Nadie sabía que allí se ocultaba un poso de sí mismo. Luego salieron. Su hijo y unos guajes se mantenían apartados mirándose con recelo por entre los interminables copos, la desconfianza sumada de los años distantes, dos mundos que el destino decidió y que pudieron haber sido uno solo.
Tiempo después Ramiro dijo a su mujer que le esperara con el niño en la taberna. Cruzó la carretera y bajó al cementerio, tan pequeño que se abarcaba con una sola mirada. Como si hubiera habido un pacto fantasmal dejó de nevar. Quitó la nieve de la tumba de su madre y de sus abuelos. La tierra y el clima se habían apoderado de ella. No se podían ver las letras de la lápida arrasada por el tiempo. Buscó una pala y puso orden y limpieza en el sepulcro y en el entorno. Luego lavó la piedra con la propia nieve hasta que, como un milagro, surgieron los nombres y las fechas ausentadas. Allí estaban, como cuando siendo niño los vio descender hacia el Cielo, en el que ellos creyeron. Estuvo mucho tiempo sentado en soledad sin arredrarse ante el frío que campaba montado en el reiterado viento. La lápida había quedado limpia como los chorros del oro, frase que su madre repetía siempre. Quizá fuera esa la última vez que alguien la limpiara. El tiempo y la tierra la cubrirían poco a poco y los nombres volverían a desvanecerse. Oyó el rumor de la eternidad entre los árboles de los inmutables montes de enfrente, más allá del río. Sabía ya que no volvería a ese lugar en muchos años, quizá nunca. No se entristeció. Era consciente de que la vida se alejaba cada día y que el recuerdo de los muertos, como él sería algún día, no debía suplantar la dedicación a los vivos queridos. Porque el amor y la bondad deben explicarse en vida. Pensó en su padre, en tumba desconocida y descreído del Cielo. Quizá su espíritu, a través de él, su hijo, estuviera sentado ahora a su lado mirando la tapa de piedra que ocultaba a quienes alguna vez fueron vivos amados y tuvieron un poco de la huyente felicidad.
Más tarde tomaron el autobús de vuelta. Las nubes dejaron caer el orbayu contenido y la niebla fue destruida. Llegaron a Cangas. Dormirían en la pensión y al día siguiente partirían a Madrid. Ramiro no tenía nada allí y no quiso que le acompañara el recuerdo.
Ver blog de Joaquín M. Barrero en Facebook
Volver a publicaciones de Joaquín M. Barrero en esta páxina
Volver a ÍNDICE de contenidos de la página