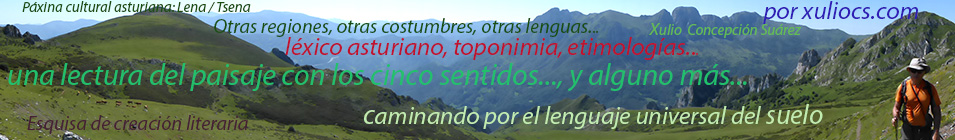Cuando caminas por el sendero que sigue el curso del río, oyes el borboteo de sus aguas que con agilidad juguetona y alocada se va derramando Puerto abajo hasta llegar al pueblo. Aguas cristalinas y heladas que alimenta la nieve en el deshielo y que reciben el abrazo de pequeños manantiales que, transformándose en arroyos, se precipitan hasta llegar a formar parte de ellas, de él, del río, de ese río que tiene hermoso hasta el nombre: Curueño. La primera vez que lo oíste, se te llenaron los ojos de lágrimas.
Si continúas el camino, que se llama Bustarquero, te irás separando del cauce y, ascendiendo poco a poco –pues es dura y larga la subida-, dejarás tras de ti el murmullo de sus aguas, aunque su sonido seguirá llenando tu alma por mucho tiempo. Si giras la cabeza, ves que a tu izquierda el río se hace más y más pequeño en la inmensidad de un paisaje que se va abriendo ante tus ojos como algo maravilloso y espléndido. Puedes detenerte en el ascenso, contemplarlo y respirar tan profundamente como si quisieras acoger en tus pulmones y para siempre todo el aire puro y fresco del Puerto de Vegarada –“este aire es medicinal”, decía aquella vieja mujer que tantas historias te contó cuando eras pequeña-.
Y, si continúas el ascenso, llegas a la explanada que hay en la cima del monte, “Los Pozos”, donde la retama, ya seca, te hace recordar el amarillo brillante de sus flores en la primavera. ¿Cuántas veces, cansada por el ascenso -a pesar de que hacías gran parte del camino a hombros de papá-, al llegar a Cacabillo, te tumbaste en el suelo a descansar, contemplando el azul ilimitado del cielo? ¿Quién diría que, al coronar la montaña, te esperaba aquel paisaje idílico de verde pradera florida atravesada por un cristalino riachuelo -el “Reguero de Cacabillo” que llaman y que se desliza montaña abajo para encontrarse presuroso con el Curueño-, y que es un premio a la vista y al alma después del esfuerzo enorme del ascenso?
- “¿Por qué han escondido tan lejos El Paraíso?” –decías-.
Y luego tú misma te contestabas:
- “Claro, porque si estuviese cerca, todo el mundo lo tendría al alcance de la mano y no sería lo mismo. Así sólo unos pocos afortunados podemos disfrutar de él.”
Estoy repasando de memoria un paisaje que forma parte de tu vida, de nuestra vida, un lugar en el que fuiste muy feliz. Es otra vez otoño y tú no estás, por eso te escribo esto.
Si tuviera que contarle a alguien una bonita historia, contaría la tuya, Mara, la historia de la hermosa relación de una niña con un río. Pero tengo un problema, no puedo contar contigo para hacerlo. Has decido dejarnos y ser como el aire que se desliza sibilante entre los chopos de la ribera, o como el manantial de agua cálida y mansa que se funde con el torrente aguas frías y bravas para formar un solo cauce hasta su fusión con el océano. Has preferido ser luz y música y sueño que nos acompaña cada día, así que, convencida como estoy de que te gustará que hable de ti, voy a hacerlo.
Aquí comienza esta historia, tu historia, la historia de Mara y el río Curueño:
Eras muy pequeña, apenas 4 años, cuando nos aconsejó el doctor Quintanilla que buscásemos un sitio donde alojarnos y que te llevásemos unos días a la montaña, lejos de la humedad del mar, pues el cambio de aires te resultaría muy beneficioso. Nos había dicho que el problema respiratorio que padecías iría remitiendo con el crecimiento, pero entretanto teníamos que hacer cuanto estuviera en nuestra mano por aliviarte y era necesario buscar un lugar más seco.
Hicimos caso al doctor y visitamos muchos lugares y buscamos y buscamos en muchos pueblos. Así descubrimos, dividido y separado en dos lados por el río -el lado corto o “gurrrio” y el lado largo, que dicen- este pequeñísimo pueblo de la montaña leonesa, casi escondido entonces al mundo, y alquilamos en él una casa –sí nuestra casa-. Situada en el lado corto y frente al río, era de una sola planta, con huerto y patio alrededor, y con dos puertas, una delantera con un gran portal, la principal, y otra trasera, que comunicaba con el patio, y en éste un gran portón que daba a la calle, una diminuta plaza con una fuente en medio, que llaman del Escullo .
A pesar de que llevaba mucho tiempo deshabitada, pronto la hicimos nuestra, como si siempre nos hubiese estado esperando: arreglamos sus averías; la pintamos de blanco porque así destacaba más la piedra exterior que en parte la revestía; la pintamos también por dentro; llevamos muebles y, cuando ya estuvo lista, plantamos rosas en el patio, que tardaron algún tiempo en florecer y que hoy cubren ya por completo la verja del muro.
- ¿Verdad que vamos a plantar muchos rosales en el patio para que huela muy bien? -nos dijiste-.
- Sí, muchos y con rosas de todos los colores –te contestó papá-.
Y no podía ser de otro modo, pues aquellas rosas darían alegría y vida a nuestro jardín particular. Cuando hubieron florecido tú no te cansabas de contemplarlas y de olerlas y más de una vez te dieron un susto con sus agudas espinas. Hasta que aprendiste a tratarlas, claro, y no tardaste.
- El pueblo me encanta; la casa me gusta mucho, mucho; el jardín es precioso, pero ¿sabes lo mejor de todo? -me decías-, pues que el río pasa justo por aquí delante. ¡Míralo, míralo! -me lo enseñabas, señalándomelo con el dedo como si me estuvieras haciendo un gran descubrimiento-.
El río te entusiasmaba. Nos pasábamos las tardes en el gran portalón con su murmullo como música de fondo, tú jugando, yo leyendo. Hasta que te fuiste haciendo mayor y ya no te conformabas con estar en el portal conmigo y bajabas a la orilla, frente a casa, a tirar piedras al agua, mientras yo no dejaba de observarte. Y te ibas haciendo amiga del río.
Así pasaban los años, entre la montaña y el mar.
¿Recuerdas los días de descanso que rompían la rutina de tus días de colegio? ¿Y los paseos que te dejaban casi exhausta, tendida en la hierba después de beber en aquel manantial tranquilo que reflejaba tan fielmente tu carita de niña? ¿No te gustaría volver a sentir en tu rostro la caricia fresca, pronto fría, del Cierzo? Sentada en el puente romano de Francamuerta, a la entrada de la Vega del Curuñón, donde tantas tardes nos sentamos a charlar y a tirar piedras al agua de tu río Curueño, vuelvo a oír tu risa y tu voz y te pienso. Y te echo tanto, tanto de menos…
Hoy es una cálida mañana de triste otoño. El campo brilla bajo el azul del cielo. No hay nubes, sólo sol, un sol intenso. La luz que se derrama desde lo alto, llena toda la montaña y todo el prado, da calor a la tierra, color al campo. Parece primavera. Y al recordare, recuerdo los días de otro otoño más fresco en que tú dabas vida a todo con tus gritos y tus juegos.
Ya habían pasado cuatro años. Eran días de descanso y estábamos en el pueblo. Las sábanas se te pegaban por la mañana. No querías levantarte. Era como si por quedarte más tiempo en la cama el día fuera a durar más o no fuera a transcurrir. Por fin aparecías con tus verdes ojos grandes muy abiertos, derecha a la lata de galletas y después a la cocina de carbón, donde se estaba calentando tu cacao. Te sentabas a la mesa. Una figura cariñosa y amable te servía el desayuno y en ese mismo momento desaparecía toda pereza. Tenías que espabilarte, no fuera a ser que el tiempo se te echara encima y no pudieras hacer cuanto querías. Entonces tu ritmo se triplicaba, desayunabas, te lavabas los dientes y la cara, te vestías rápidamente, te calzabas las botas katiuscas por encima de los pantalones, te ponías la cazadora y salías como un duende por la puerta de adelante. Y, mientras desaparecías, ibas diciendo:
- “¡Hasta luego, me voy al río!”.
- “¡Hasta luego cariño! Ten cuidado de no mojarte. ¿Te has puesto los guantes y el gorro?” –oías ya tras de ti-
Pero ya no escuchabas. Por tu mente pasaba como un relámpago un pensamiento fugaz: “¿Para qué los guantes y el gorro si no hace frío?”
El río te estaba esperando. Tú nunca faltabas a tu cita con el río. ¿Cómo era posible tanta lealtad en un ser de apenas ocho años hacia algo que no era ni un padre ni una madre, ni un hermano ni un amigo? ¿Ni un amigo? Pero ¡qué confundida estaba! Para ti el río era tu mejor amigo.
Te pasabas horas fuera de casa. Pero no había de qué preocuparse, pues el pueblo era muy pequeño, el río, delante de casa, apenas profundo y la rutina había fijado en nosotros la certeza de que a la hora de comer siempre volvías. Con las manos heladas y la ropa, el calzado y el pelo mojados –“¿Para qué los guantes y el gorro?”, pensabas con razón-, pero ahí estabas de vuelta en casa, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos que sólo puede entender cuando, por fin, lo supe todo.
Por la tarde, de nuevo al río.
- Cariño, ¿Será posible que no te canses de estar tanto tiempo en el río?
- ¿Te cansas tú de quererme?
- ¡Qué cosas tienes, cariño! Anda, ponte los guantes y el gorro, que enseguida hará frío.
Y volvías a irte pensando:
- ¿Para qué los guantes y el gorro, si yo nunca tengo frío?
En Los Campos, la islita que divide el río en dos pequeños riachuelos justo delante de nuestra casa, había una gran piedra en la que tú, sentada, te pasabas el tiempo escuchando el murmullo de sus aguas. Cruzabas hasta allí por las piedras que los mozos del pueblo colocaban para pasar de una orilla a la otra en las épocas en que el cauce iba muy disminuido -las “posaderas”, que decían las gentes de allí, en lugar de “pasaderas”, pues para eso era para lo que servían, aunque es de suponer por qué las llamarían “posaderas”-. Ahora todo ha cambiado tanto...
Yo te observaba, como siempre, desde el portalón de entrada a casa y pensaba: “Con qué atención escucha el susurro del agua”. Era como si lo entendieses, allí, en la orilla, de cuclillas, abrazándote las rodillas. Y luego, como en una explosión de alegría, como en una respuesta jubilosa, te veía sumergir las manos, salpicar con agitación repetidas veces hacia arriba y levantar la cara al el cielo para recibir en ella las gotitas que caían como si fuesen agua de lluvia. Luego te ibas alejando, despacito, contracorriente…
Pero por la tarde no volvías. Si no te llamábamos, el tiempo se te echaba encima sin darte cuenta y la vuelta a casa se te borraba de la mente porque sabías que tendrías que esperar a la mañana siguiente para cumplir con tu cita diaria con tu amigo. Había que salir a buscarte, sí, un poco rió arriba o río abajo, y, aunque estuvieras justo en frente de casa, el camino de vuelta siempre se te hacía infinito.
- Déjame otro poco, anda, que enseguida voy contigo.
- No, cariño, que es muy tarde, está oscureciendo y ya hace mucho frío.
Y en el regreso era como si te separasen de ti misma. Hasta que un día:
- ¿Cómo puede un solo ser vivir separado en dos mitades? -me preguntaste-. ¿Acaso no es normal que, una vez se han encontrado, quieran volver a unirse para completarse?
- Cariño, ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde has sacado esa idea?
Ni podía ni sabía contestarte y, mucho menos, era capaz de explicarme cómo habías llegado con apenas ocho años a un pensamiento como ese. Sólo si un adulto te lo hubiese dicho, pero, aún así, era imposible que tú lo hubieras asumido como tuyo.
La pregunta quedó en el aire.
Y día siguiente lo mismo.
Yo miraba la evolución de tus actos, que eran como un ritual, e iba dándome cuenta de que la sola escucha del agua se iba transformando en conversación. Yo creía adivinar que aquellos murmullos armónicos del borbotar de las aguas se habían transformado a tus oídos en sonido articulado que tú podías comprender perfectamente y al que podías contestar. Entendías el lenguaje del río, vaya si lo entendías, y así te empeñabas en hacérnoslo saber cada vez que nos contabas una historia nueva que, según tú, te había contado el río.
No se podía negar que el río estaba estimulando tu imaginación.
- Si sigue así, algún día, escribirá un libro de historias –pensaba yo convencida-.
Pero qué equivocada estaba. La vida no te dio tiempo.
Al cabo de unos días nos volvimos a la ciudad. Tú al colegio, a tu rutina, siempre contando los días que quedaban para volver al pueblo. Nosotros trabajando y pendientes de ti. Hacía mucho tiempo que no tenías ningún acceso de asma, ningún ahogo de aquellos que tantas veces nos habían hecho llevarte al hospital, y eso, según el doctor, era muy buena señal.
Después de un invierno muy frío, de mucha nieve -“año de nieves, año de bienes”, repetían las gentes, tal como rezaba el refranero-, llegó una primavera bastante fresca, con mucha nieve también.
Habíamos ido a pasar el puente del primero de mayo y nos pilló una nevada de las de hacer época. El pueblo quedó aislado en espera de la máquina quitanieves. Tú estabas encantada porque nos tendríamos que quedar allí:
- ¡Con tanta nieve es imposible que podamos irnos! Hay comida en el arcón, carbón para la cocina y no tenemos necesidad de nada, así que ¡qué bien si tenemos que quedarnos aquí!
Y pegabas la naricita al cristal de la ventana de la cocina viendo cómo caía la nieve y como, poco a poco, iba tapando el río.
Hasta que dejó de nevar. Pero, aún así, tuvimos que quedarnos un par de días más hasta que pasó la máquina y limpió la carretera.
Te despediste de la nieve y el río hasta tus vacaciones de verano.
Los días pasaron más rápido de lo que tú habías creído al irte. Pronto llegó el final del mes de junio y con él tus vacaciones escolares. Las tuyas y las mías coincidían, de modo que durante unos días preparamos cuantas cosas nos serían necesarias para pasar en el pueblo los dos meses de verano. Papá estaría con nosotras únicamente el mes de agosto, así que nos esperaba a las dos un mes sin él en el pueblo.
Y cuando estuvo todo listo te despediste del mar entusiasmada porque te ibas con tu río.
Aquel verano fue muy caluroso para lo que allí se acostumbraba, lo que te permitió pasarte a remojo la mayor parte del día. Por eso te encantaba el verano. No eran las manos lo que mojabas sino que podías chapotear, salpicar y mojarte entera. Tu bañador, tus sandalias de agua, tu flotador y tu cubo y ya estabas preparada para tu pasatiempo favorito: bañarte en el río o, como tú decías, dejar que el río te abrazara.
Día tras día, semana tras semana, yo contemplaba cómo jugabas en el pequeño remanso que había –hoy ya no existe- delante de nuestra casa. Cuando querías ir a otra parte del río, yo te acompañaba. No te gustaba porque querías ir sola, pero yo siempre iba contigo.
- ¡Pero si ya soy mayor y sé cuidarme muy bien! No me pasará nada.
- Lo sé cariño, pero me gusta ir contigo.
- ¡Anda, déjame ir a mí sola al pozo de la puente de arriba!
“La puente de arriba”. ¡Qué curioso! -pensé- la primera vez que oí decir “la puente”. Así llaman las gentes del pueblo a los dos puentes romanos que delimitan el pueblo: “la puente de arriba” y “la puente de abajo”. Ahora han construido en medio del pueblo un puente más amplio que da paso a los coches y camiones cuyo paso era casi imposible por los puentes viejos. Lo llaman “la puente nueva”.
Los antiguos romanos construyeron cada uno de los puentes sobre un pozo. En el de arriba, en la parte más profunda, se bañaban los chavales por el verano. A veces, hacían competiciones de saltos tirándose desde el puente. En la parte menos profunda, que apenas cubría y era bastante más ancha, se bañaban los niños. En el de abajo, mucho más profundo y peligroso no se bañaba nadie, pues contaban que en él un mozo del pueblo, al saltar de una orilla a la otra aprovechando una zona en la que la roca del cauce hacía un entrante sobre el agua, se había caído, se había ahogado y habían tardado varios días en encontrarlo. Más tarde volaron aquella roca para que nuca más volviera a ocurrir lo mismo.
Pero tu lugar de baño favorito era el pozo, de fondo de roca, que había a la entrada de la Vega del Curuñón, adonde tantas veces fuimos a bañarnos a pesar de a gelidez del agua, y después a merendar al puente romano de Francamuerta. Era tu preferido porque era nuestro. Y es que nadie más iba hasta allí, pues quedaba lejos del pueblo y, además, esta parte del río, ya próxima al Puerto, tenía las aguas heladas por el manantial que se unía a ella.
Un día, al volver a casa, aquella afirmación tuya me sorprendió y me estremeció:
- Sería maravilloso que también hoy, ahora, una persona pudiera transformarse en río.
- Pero Mara, qué cosas tienes. Es imposible que una persona se convierta en río.
- Pero, si hace siglos así fue, ¿Por qué no iba a poder ahora ocurrir lo mismo...?
- ¿Cómo “qué hace tiempo sucedió”? ¿Qué cuento has leído? ¿Te han contado alguna historia?
Y ahí volvió a quedar la conversación, fraguándose en su corazón al idea de convertirte en río, mientras yo me convencía de que la anciana María, que sabía todas las historias reales y las leyendas que forman parte de los mitos, te habría contado alguna que a ti, tan rebosante de imaginación, te habría francamente conmovido.
Y así, entre juegos y alegrías, excursiones y “abrazos del río”, que yo no sabía por qué, pero cada día te agotaban más, pasaron las vacaciones y llegó el día de irnos.
El día anterior a nuestro regreso me dijiste:
- “No puedo irme de aquí. El río se entristecerá si yo no estoy. Su discurrir no tendrá sentido si en algún remanso sus espejos no se reflejaba mi rostro. Me ha dicho que echará mucho de menos las caricias de mis manos sumergidas en sus aguas y que necesita seguir inventando sueños de espuma y de plata para contármelos a solas. Su susurro se hará sordo, se secará…”
- “Cálmate, cariño –te dije secándote las lágrimas-. El río no se va a ir. Siempre ha estado ahí y siempre estará para nosotras, esperándonos, discurriendo eternamente, hablándote de mil historias.”
Y, al día siguiente, con tus ojos verdes arrasados en lágrimas, como si supieras que nunca más ibas a volver a ver a tu río Curueño, nos fuimos. Y esa fue la última vez que tú te despediste del pueblo y del río.
Tu problema respiratorio había remitido, pero en la última revisión supimos con la dureza de un mazazo que había algo en ti contra lo que no ya se podía luchar. Era sólo cuestión de esperar. Apenas quedaba tiempo. Pocos días antes de dejarnos me contaste el porqué de tu cariño por el río:
- “Hace muchos, muchos siglos, durante la dominación romana, en la época en que la Legio VII –que con el tiempo daría nombre al Reino de León- defendía el oro de Las Médulas, un joven guerrero montañés, Curienno, y una bella doncella astur, Polma, estaban muy enamorados. Pero el cónsul romano Camoseco se fijó en Polma, se la llevó a su campamento situado a las orillas del río Bernesga y la tomó por esposa. Cuando Curienno se enteró, al amparo de la oscuridad de la noche y aprovechando los efectos que el vino y la juerga de los esponsales habían provocado en los guardias de Camoseco, rescató a Polma y ambos huyeron hacia las montañas.
Cuando el cónsul se dio cuenta inició su persecución y les dio alcance mientras se refrescaban en un arroyo entre Lillo y Cofiñal. Acorralados, Polma suplicó a Curienno que le quitara la vida antes de entregarla de nuevo al Cónsul, y éste, desesperado, así lo hizo. Destrozado por la pérdida, continuó su huida hasta el Puerto de Vegarada, donde los arqueros romanos pusieron fin a su vida.
- Pero, cariño –te dije-, ¿Quién te ha contado esa historia? Y ¿Qué tiene que ver esto con el río?
- Las xanas, esas bellas ninfas de las fuentes, que lloraban a Polma en Cofiñal, oyeron el lamento de sus hermanas, que lloraban a Curienno en Vegarada, y decidieron hacer eterno el amor de aquellos dos jóvenes transformando en dos fuentes de aguas limpias y cristalinas la sangre que manaba de sus cuerpos. Valle abajo se transformaron en dos ríos: uno, caliente y apacible, el actual Porma, y otro, bravo y frío, nuestro hermoso y querido Curueño. El monte que los separaba se contrajo para dejar que ambos se fundiesen en Ambasaguas de Curueño en un abrazo interminable hacia el océano.”
Ahora entenderás -me dijiste- por qué quiero tanto al Curueño, porque yo soy su Polma y no veo en él sólo un río, sino la persona que fue, su triste historia y eterno discurrir y su destino.
Y sí, entonces comprendí que la historia que la vieja María te había contado, aquella leyenda recogida hacía ya siglos por el escritor Pedro de La Vecilla Castellanos, había cambiado para siempre tu relación con el río. Ella no te dijo que era una leyenda, simplemente, como tantas otras veces había hecho, te contó una historia que tú, en tu inocencia de niña, creíste cierta y la hiciste tu propia historia. Así el río que entusiasmada contemplaste ante casa cuando nos instalamos, pasó a ser tu amigo, el que te abrazaba cada vez que te bañabas y con el que mantuviste tantas conversaciones, creyendo que realmente había sido aquel guerrero, Curienno, que había muerto en Vegarada tras perder para siempre a su amada Polma y que, según tú, necesitaba tu compañía y tu cariño.
Tu vida, querida Mara, fue hermosa y breve. Hiciste tu camino con la misma rapidez con la que te preparabas para estar a solas con el río. El abrazo del río te convirtió en parte de él porque tú así lo creíste. Sé que ahora, entre sus aguas, tus caricias, tus reflejos, tus sueños forman parte de su cauce, de esas aguas que discurren para mezclarse con las del océano. Has fundido tu vida con la suya, como Polma, y no has podido esperar a desembocar más lejos.
Y ahora estás en cada remanso, en cada piedra, en cada gota nueva de agua que el río recibe para aumentar su caudal y hacer más fuerte su susurro y su canto. Estás en cada lugar donde las rocas devuelven el eco de la voz que pregunta por ti y que eternamente se guardará la montaña.
Esta es tu historia. Tu historia y la del río. Pero tuve que esperar al último momento para comprenderla y, más aún, para ser capaz de contarla.
En nuestra vida y en el río el otoño ha llegado, pronto el invierno.
Recordándote a ti, que siendo aún un niño, el 29 de Octubre de 2006 nos decidiste dejarnos.