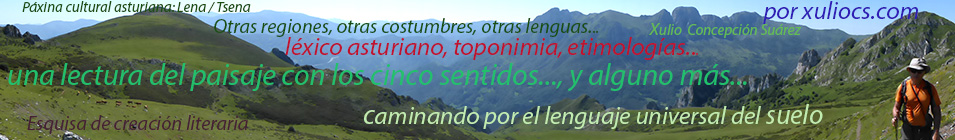Teverga, soñando caminos
Madú Ediciones
Celso Peyroux
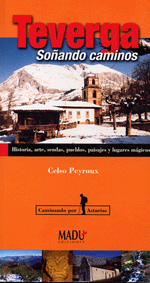 .
.
Palabras de presentación
del libro Teverga, soñando caminos,
de Celso Peyroux Madú Ediciones. 2004.
Club de Prensa de La Nueva España.
Xulio Concepción Suárez.Dedicar unas palabras a un libro sobre Teverga es para mí placer doblado: primero, porque se trata de una edición muy cuidada, como acostumbra la Editorial Madú, con un contenido que va más allá de un simple libro de rutas. Bastaría cualquier pasaje a modo de ejempo y para empezar. En la página 154 leemos:
“Se hace necesario, cuando se sale al campo, volver a sentir la caricia de la brisa en el rostro y el silbo del viento en las enramadas de los árboles...; el canto de los pájaros...; la balada del agua en un manantial..., o el mensaje del río desde el fondo de su lecho...; el sabor... del fruto cogido del árbol y la caricia del musgo, de la nieve, del olor de la madera noble...”
Todo el libro de Celso rezuma la percepción sensorial de un conceichu tan pateado como sentido por el autor, con esa preocupación ecológica y didáctica que le caracteriza. Aprender de la naturaleza –dice en las mismas páginas. Disfrutar con la vista: “la gama de los distintos colores que tienen los bosques en las diferentes épocas del año, las tonalidades del alba y del atardecer...”
Disfrutar con el oído: “el canto de las aves..., el trino de los pájaros menudos...; la balada del silencio...” Con el olfato: “los olores de la tierra, de la madera, del sotobosque, de la umbría..., de las flores silvestres...” Con el gusto: “el agua fresca de un manantial..., las fresas salvajes, los arándanos...” Sentir con el tacto: “la corteza de los árboles, líquenes y musgo; el beso del agua...; la hoja del acebo y posterior pinchazo (como la vida misma)...” Y pasajes semejantes vamos leyendo de senda en senda.
El libro de Celso (Teverga, soñando caminos) no parece sólo un libro de rutas: podríamos definirlo como un prontuario rápido, para una forma diferente de pasar y de pisar un concejo de montaña. Una forma de aprender disfrutando con todos los sentidos; o tal vez de retozar por camperas esponjosas y tupidos boscajes, aprendiendo de esa gran aula abierta de la montaña, donde no hay que hacer evaluaciones ni someterse a notas, pero donde nos queda algo por aprender en cada paseo.
Las páginas del libro asoleyan sin titubeos un profundo conocimiento práctico de los valles y montañas teverganas: un conceichu de nombre milenario, tupido como está hoy de un rico mosaico toponímico, que ahora vuelvo a recorrer sobre estampas y páginas tan sentidas.
Ese lenguaje del suelo que no tiene fronteras: ahí tenemos El Río L’Aragona (afluente del Río Taxa), sin duda con el mismo origen que el Aragón de los maños (bastante más allá de estas montañas).
Tal vez, en ambos casos, por referencia al ‘agua’: raíz, prerromana en definitiva, *ar-g-onn- (‘agua del valle’). O Braña Tuíza, como tantas otras Tuíza, Tuizelo, Tubize, Touzac, Tuffelle, Tufi... (de la piedra toba), por toda la toponimia europea.
Y es que el lenguaje toponímico (que tanto gusta a Celso) es otro de los caminos para entender un poco mejor nuestra realidad asturiana. Dice el francés Éric Vial que tal vez veinte mil, treinta mil años atrás..., el hombre primitivo ya iba dejando su impronta en alguna que otra raíz toponímica dispersa (la cuestión de las fechas es difícil de precisar en toponimia).
Porque las palabras del suelo son las palabras del medio habitado: los valores que laten bajo los lugares humanizados, bajo los colores del terreno, bajo las plantas utilizadas, bajo las aguas, bajo las sendas transhumantes, bajo las formas de imaginar dioses y diosas en las camperas o en las peñas.
Se diría que, cuando vamos leyendo los topónimos del libro de Celso, nos vamos reencontrando con ese lenguaje del suelo, que sirvió de comunicación a los teverganos desde milenios atrás hasta estos mismos días.
El ciclo completo del proceso: por los topónimos vamos descubriendo la identidad de unos valles a la falda de unas peñas, el sentimiento de poblados y despoblados, el amor por las brañas y los machaos, la vida que fluye como los ríos de aquellos tres grandes valles teverganos: Valdesantianes, Valdecarzana, Valdesampedro. La identidad cultural de un pueblo –que diría el antropólogo Adolfo García, gran conocedor de estos temas asturianos.
Dice García Arias (tevergano, también) que el mismo nombre de Teberga bien pudiera remontarse ya al indoeuropeo *teu- (‘pueblo’), más celta –briga (‘fortaleza’). Es decir, ‘pueblo fortificado’.
Y esto explicaría desde el principio el lenguaje toponímico que vamos recorriendo en el libro de Celso: arriba, en los cordales más altos y en las brañas, abundan topónimos con raíces prerromanas (Cueiru, Las Navariegas, Baxinas, Marabiu, Caldubeiru, L’Oubiu, Tsamaraxil, Los Tuérganos...); es decir, la cumbre de la montaña, los valles altos, los hayedos, el lugar del agua, la peña caliza..., respectivamente.
Más abajo, a media ladera, se fueron levantando las villas romanas o romances, en ese ininterrumpido proceso de reutilización de cada cultura por la siguiente, so pretexto de mejora y colonización altruista (Taxa, Vixidel, Vitsar, Vitsanueva, Vitsamaore, Vitsadesú, Survitsa...); es decir, la villa, la casería del posesor Tascia; la villa de Vigilius, de *Vigidelus; la villa mayor; la villa de arriba...
Formas todas ellas, por tanto, de colonizar las laderas desde los altos, como nos indica todavía el arbolado hoy: las fincas, las tierras de semar, a media ladera y fondo del valle, no son más que recortes al boscaje allí donde eran aprovechables (soleadas, apacibles...) para sembrar o facer praos.
Poco a poco, por encima de esas mismas riberas de los ríos, a salvo de hinchentes y riadas, se fueron levantando los poblamientos teverganos relativamente más modernos sobre las vegas y tserones, antes más boscosos. Y se fueron señalando con nombres medievales para el cultivo y comercio de los productos del suelo, las vías de comunicación... (La Plaza, Las Ventas, Entragu, Cansinos, Parmu, Las Quintanas, Fresnéu, Carrea...).
Las riberas más fondas de los ríos, los regueros cerrados, las vertientes orientadas al norte quedaron a veces como estaban milenios atrás: bosque, maleza, oxas, rocas..., sin aprovechar. Lo dice también el lenguaje del suelo: Entrepenas, Penas Xuntas, La Estrechura).
Finalmente, las camperas más apacibles de las cumbres, llevan cada una su nombre, y hasta tiene varios en cada rincón del pastizal en torno a las cabañas, y aún a veces entre las breñas (La Veiga Prao, La Funfría, La Mesa, Trobanietso, L’Abeicha...): cada palmo del terreno estaba aprovechado, estudiado. Simple y pura ecología.
Y así seguimos leyendo los parajes con los cinco sentidos. Nos resuenan las bisbiteras, el murmullo espumoso del Xiblu camino de Las Navariegas.
Como rebullen en nuestros oídos las aguas espumosas de La Fervienza tras la invernada, sobre El Regueiru La Verde; los chasquidos alborotados de los grajos, en El Pozu las Grachas; los aullidos cautelosos de los lobeznos en Valdetsobos; o La Fala lus Vaqueirus, sobre La Foceicha: aquel lugar de espera, comunicación y plática de los lugareños en sus idas y venidas a las brañas, mucho antes de vodafone y movistar.
O como saboreamos aquellas apetitosas aguas de La Fonfría, que no hace falta explicar ya, cuando llegamos ansiosos al manantial, y, en ciertas épocas del año, a penas resistimos unos sorbos ilusionados entre los labios.
O tanteamos entre las manos aquellas pesadas piedras más ocres de La Ferreirúa cuando nos aproximamos gayasperos al picacho, si no es un día de tormenta, donde hasta el cuerpo pone carne de gallina, a poco que retumben los primeros troníos, pegados a la piedra ferrial que se mezcla entre aquellas oxizas. Y no digamos ya a los primeros centellazos: no hace falta que nadie nos explique porqué se llama La Ferreirúa. Sentimos en la piel la piedra ferrial de los topónimos.
Y percibimos el intenso aroma de las espineras cuando pasamos por Biescas en primavera; cuando serpenteamos entre los peornales perfumados del Picu l’Abeicha en el otoño (bien saben las abeichas dónde han de colocar sus truébanos, colmenas y casietsos entre los brezos melgueros); cuando estrujamos entre las manos las bayas pegajosas de olor intenso entre los teixos de La Teixera... Teverga con los cinco sentidos.
O vamos acariciando las plantas en la andadura: Fresnéu, La Zreizal, L’Abedul, La Teixera, Ortigosa, Drada, Carbacedín... (freisnos, zreizas, teixos, abidules, yedra...). La materia prima antes del invernaderu y del plástico..
O vamos pintando con palabras el mosaico policromado en la ladera, según la estación del año: Granda Blanca, Pena Negra, El Regueiru la Verde, Penaúda, Braña Tsadrona (nada de ladrona, sino de tsadral, lateral, sombría, avisiega, ciertamente)...
Se va haciendo más completa la lectura sele del paisaje. Leemos, también, la gramática sobre cada paraje, sabiamente diseñada por los lugareños, tal vez sin pretenderlo. Y así observamos que, no por casualidad, la toponimia tevergana sobreabunda en morfemas femeninos. El género dimensional: lo femenino siempre mayor, más productivo, en aquella sabia perspectiva milenaria un tiempo atrás (lo que son las paradojas hoy).
No sólo llevan género femenino las grandes peñas (Sobia, Gradura, La Ferreirúa, Pena Biguera, Pena Negra, Pena Grande...), sino que son femeninas la mayoría de las brañas (Braña Tuíza, Las Navariegas, Tsamaraxil, La Rebetsada, Piedra Xueves, La Fervienza, Las Cadenas, Las Segadas, Murias, La Brañeta, Braña Viecha..); como son femeninas las fasteras productivas (Presorias, La Mortera, Las Veigas, La Cortina, La Corrada...). O las colladas más abiertas y vistosas (Ventana, La Fuexa, La Foceicha, La Forcada, La Mirandietsa, Las Cancietsas...)...
Y, por si fuera poco, también llevan rostro femenino las cumbres cimeras: Santa Cristina, La Madalena, Pena Redonda, La Veiga d’Urria, La Mesa, L’Oral, Porcabezas, Carroceda, La Sedernia, La Tambaisna...
Una verdadera ecología, sin –ismos de ningún tipo; el simple estudio del entorno: (griego oikos- ‘casa, patrimonio’; logia, ‘estudio’). ¡Cuánta gramática, cuántos morfemas y lexemas, aprenderían nuestos estudiantes sólo con mirar pal suelu, y escuchar a los paisanos y paisanas de los pueblos...! Y aprenderían a quitar de paso algunos prejuicios que a tantos perjuicios conducen demasiadas veces, con tanta violencia sexista sin fundamento posible, tan fuera de lugar y del entorno.
A juzgar por la etimología de estas palabras toponímicas, se diría que las peñas, las cumbres cimeras, fueron poco menos que sagradas para los nativos encaramados por los altos tiempo atrás, buena parte del año. En algunas, quedan capillas, como en Santana, al entrar en Marabiu. O murias muy desfiguradas ya: como en Santa Cristina (lugar del dolmen), La Madalena, Alto Santiagu, San Bartuelu...
Por lo que dicen los topónimos, pensaríamos que los altos eran la morada de las divinidades. O “la tierra madre” que diría el indio Seatle. La Peña en singular (la peñe, la peñi, que con tanto entusiasmo articulan los pastores cabraliegos de Los Picos) daba casi todo, entre tanta escasez: ofrecía cobijo en las invernadas; sombra, en pleno estío; agua a raudales, tras el desnieve; pastos tempranos en primavera; rastrojos serondos en el otoño; plantas medicinales; caza todos los días del año, a quien sabe espiarla agazapada en cada fastera, según las horas entre el crepúsculo y el alba... La peña daba seguridad a los nativos, a los ganados y a los poblados.
Hasta las peñas marcan las horas del día, a falta de reló, cuando alguien se detiene a mirarlas: tal vez, de ahí, El Cuetu las Once, sobre Survitsa, en La Pena Sobia; como tantos otros El Picón de las Doce, La Cuesta’l Mediudía.., por diversas toponimias.
Bien sabe el lugareño que cuando tal peña no da sombra, o sólo marca una raya al norte, según la época del año, son las doce por el sol; las dos de la tarde, en el reló. Los minutos y segundos no harían falta tiempo atrás, pues nadie iba a perder el autobús ni el tren. Y los programas de la tele aún no flotaban entre las peñas, ni aturdían las salitas con salsa rosa.
El caso es que los lugareños a la falda de las montañas tienen todo el año la vista puesta en sus peñas inmediatas. Sirva de ejemplo La Pena Sobia, esa gran peña dedicada a la divinidad Júpiter (la pinnam Ioviam), la caliza intermediaria con el cielo, la protectora de las tormentas, la morada del dios benefactor que atraía los rayos para desviarlos de poblados, pobladores y ganados.
Tal vez por eso, tampoco casualmente, cada uno de los tres valles teverganos tiene una peña protectora encima: sobre Valdesantianes, Gradura; sobre Valdecarzana, Piedra Xueves (El Michu); sobre Valdesampedru, Sobia. También decía Martín Sevilla que Teverga significa ‘tres asentamientos’ (celta *tri-briga). No sería para menos apreciar tanto las peñas y nombrarlas con palabras femeninas.
Tampoco ha de ser casual que La Virxen del Cébranu (la del cerebro) se haya asentado a la falda de las mismas calizas de Sobia. O que La Fuente la Salud rezume del cordal de La Ferreirúa y Ventana. En fin, la toponimia tevergana, no por casualidad es femenina en estos casos. Y todo ello, traducido a una gramática y a una morfología femenina de las rocas. Las posibles razones nos llevarían muy lejos ahora.
Por las páginas y estampas de Celso vamos repasando todas a las asignaturas de cualquier escuela ensambladas en el paisaje. Y de la Universidá, también, por supuesto: que a tantas millas de las montañas y chugares asturianos parece en ocasiones.
Vamos descubriendo esa historia tevergana constructiva, que es pasado, pero siempre con proyección de futuro en cada tiempo: la que fueron diseñando los lugareños, primero entre las rocas de los altos o en Cueva Güerta; más tarde, en los cultivos de las villas medievales; luego, en los señoríos de los terratenientes y mayorazgos del Privilexiu; después en las entrañas de las minas.
Y hoy, en parte, como espacio didáctico y turístico al servicio de quienes quieren seguir compensando las deficiencias de naturaleza y paisaje, lejos de las prisas más tecnócratas de las ciudades plastificadas.
Con el trabajo de Celso, en fin, los teverganos disponen de una guía completa para entender un poco mejor sus raíces entre los indoeuropeos, el ordenata y las páxinas Web (ya tiene Teverga varias páxinas en internet); una guía para aprender de sus poblados, de sus despoblados, de su pasado y de sus proyectos, siempre un poco a la espectativa de los tiempos.
Mucho debemos a Celso y mucho debemos a los paisanos y paisanas teverganos y teverganas, que fueron transmitiendo al autor toda esta serie de sentimientos y datos, que él nos asoleya ahora, más allá de los altos de La Ferreirúa y Ventana.
Terminamos con otras palabras del autor en el libro:
“Tanto tenemos que aprender de la flora que puebla nuestros bosques. El quieto silencio, el murmullo del viento entre las ramas que nos trae mensajes del país de siempre y un día, el paso del tiempo en su corteza...
El musgo que vive entre sus troncos mostrándonos siempre el cierzo que llega del norte para orientarnos ante la senda perdida...; el bálsamo de los hayedos de Potsares y Cualmundi...; los olores de los alisos en las orillas del río, de los cerezos de Cansinos, de los ciruelos de Redral..., de la higuera y del fresno que crecen junto a casa”. “Caminante..., el libro de los animales y de los árboles quedó escrito por ellos mismos. Sólo tienes que leerlo”.
Gracias a Celso. Y gracias a todos y a todas.
Artículo publicado en
La Nueva España, 18 de junio de 2004.Palabras de presentación
del libro Teverga, soñando caminos,
de Celso Peyroux Madú Ediciones. 2004.
Club de Prensa de La Nueva España.
Xulio Concepción Suárez.Dedicar unas palabras a un libro sobre Teverga es para mí placer doblado: primero, porque se trata de una edición muy cuidada, como acostumbra la Editorial Madú, con un contenido que va más allá de un simple libro de rutas. Bastaría cualquier pasaje a modo de ejempo y para empezar. En la página 154 leemos:
“Se hace necesario, cuando se sale al campo, volver a sentir la caricia de la brisa en el rostro y el silbo del viento en las enramadas de los árboles...; el canto de los pájaros...; la balada del agua en un manantial..., o el mensaje del río desde el fondo de su lecho...; el sabor... del fruto cogido del árbol y la caricia del musgo, de la nieve, del olor de la madera noble...”
Todo el libro de Celso rezuma la percepción sensorial de un conceichu tan pateado como sentido por el autor, con esa preocupación ecológica y didáctica que le caracteriza. Aprender de la naturaleza –dice en las mismas páginas. Disfrutar con la vista: “la gama de los distintos colores que tienen los bosques en las diferentes épocas del año, las tonalidades del alba y del atardecer...”
Disfrutar con el oído: “el canto de las aves..., el trino de los pájaros menudos...; la balada del silencio...” Con el olfato: “los olores de la tierra, de la madera, del sotobosque, de la umbría..., de las flores silvestres...” Con el gusto: “el agua fresca de un manantial..., las fresas salvajes, los arándanos...” Sentir con el tacto: “la corteza de los árboles, líquenes y musgo; el beso del agua...; la hoja del acebo y posterior pinchazo (como la vida misma)...” Y pasajes semejantes vamos leyendo de senda en senda.
El libro de Celso (Teverga, soñando caminos) no parece sólo un libro de rutas: podríamos definirlo como un prontuario rápido, para una forma diferente de pasar y de pisar un concejo de montaña. Una forma de aprender disfrutando con todos los sentidos; o tal vez de retozar por camperas esponjosas y tupidos boscajes, aprendiendo de esa gran aula abierta de la montaña, donde no hay que hacer evaluaciones ni someterse a notas, pero donde nos queda algo por aprender en cada paseo.
Las páginas del libro asoleyan sin titubeos un profundo conocimiento práctico de los valles y montañas teverganas: un conceichu de nombre milenario, tupido como está hoy de un rico mosaico toponímico, que ahora vuelvo a recorrer sobre estampas y páginas tan sentidas.
Ese lenguaje del suelo que no tiene fronteras: ahí tenemos El Río L’Aragona (afluente del Río Taxa), sin duda con el mismo origen que el Aragón de los maños (bastante más allá de estas montañas).
Tal vez, en ambos casos, por referencia al ‘agua’: raíz, prerromana en definitiva, *ar-g-onn- (‘agua del valle’). O Braña Tuíza, como tantas otras Tuíza, Tuizelo, Tubize, Touzac, Tuffelle, Tufi... (de la piedra toba), por toda la toponimia europea.
Y es que el lenguaje toponímico (que tanto gusta a Celso) es otro de los caminos para entender un poco mejor nuestra realidad asturiana. Dice el francés Éric Vial que tal vez veinte mil, treinta mil años atrás..., el hombre primitivo ya iba dejando su impronta en alguna que otra raíz toponímica dispersa (la cuestión de las fechas es difícil de precisar en toponimia).
Porque las palabras del suelo son las palabras del medio habitado: los valores que laten bajo los lugares humanizados, bajo los colores del terreno, bajo las plantas utilizadas, bajo las aguas, bajo las sendas transhumantes, bajo las formas de imaginar dioses y diosas en las camperas o en las peñas.
Se diría que, cuando vamos leyendo los topónimos del libro de Celso, nos vamos reencontrando con ese lenguaje del suelo, que sirvió de comunicación a los teverganos desde milenios atrás hasta estos mismos días.
El ciclo completo del proceso: por los topónimos vamos descubriendo la identidad de unos valles a la falda de unas peñas, el sentimiento de poblados y despoblados, el amor por las brañas y los machaos, la vida que fluye como los ríos de aquellos tres grandes valles teverganos: Valdesantianes, Valdecarzana, Valdesampedro. La identidad cultural de un pueblo –que diría el antropólogo Adolfo García, gran conocedor de estos temas asturianos.
Dice García Arias (tevergano, también) que el mismo nombre de Teberga bien pudiera remontarse ya al indoeuropeo *teu- (‘pueblo’), más celta –briga (‘fortaleza’). Es decir, ‘pueblo fortificado’.
Y esto explicaría desde el principio el lenguaje toponímico que vamos recorriendo en el libro de Celso: arriba, en los cordales más altos y en las brañas, abundan topónimos con raíces prerromanas (Cueiru, Las Navariegas, Baxinas, Marabiu, Caldubeiru, L’Oubiu, Tsamaraxil, Los Tuérganos...); es decir, la cumbre de la montaña, los valles altos, los hayedos, el lugar del agua, la peña caliza..., respectivamente.
Más abajo, a media ladera, se fueron levantando las villas romanas o romances, en ese ininterrumpido proceso de reutilización de cada cultura por la siguiente, so pretexto de mejora y colonización altruista (Taxa, Vixidel, Vitsar, Vitsanueva, Vitsamaore, Vitsadesú, Survitsa...); es decir, la villa, la casería del posesor Tascia; la villa de Vigilius, de *Vigidelus; la villa mayor; la villa de arriba...
Formas todas ellas, por tanto, de colonizar las laderas desde los altos, como nos indica todavía el arbolado hoy: las fincas, las tierras de semar, a media ladera y fondo del valle, no son más que recortes al boscaje allí donde eran aprovechables (soleadas, apacibles...) para sembrar o facer praos.
Poco a poco, por encima de esas mismas riberas de los ríos, a salvo de hinchentes y riadas, se fueron levantando los poblamientos teverganos relativamente más modernos sobre las vegas y tserones, antes más boscosos. Y se fueron señalando con nombres medievales para el cultivo y comercio de los productos del suelo, las vías de comunicación... (La Plaza, Las Ventas, Entragu, Cansinos, Parmu, Las Quintanas, Fresnéu, Carrea...).
Las riberas más fondas de los ríos, los regueros cerrados, las vertientes orientadas al norte quedaron a veces como estaban milenios atrás: bosque, maleza, oxas, rocas..., sin aprovechar. Lo dice también el lenguaje del suelo: Entrepenas, Penas Xuntas, La Estrechura).
Finalmente, las camperas más apacibles de las cumbres, llevan cada una su nombre, y hasta tiene varios en cada rincón del pastizal en torno a las cabañas, y aún a veces entre las breñas (La Veiga Prao, La Funfría, La Mesa, Trobanietso, L’Abeicha...): cada palmo del terreno estaba aprovechado, estudiado. Simple y pura ecología.
Y así seguimos leyendo los parajes con los cinco sentidos. Nos resuenan las bisbiteras, el murmullo espumoso del Xiblu camino de Las Navariegas.
Como rebullen en nuestros oídos las aguas espumosas de La Fervienza tras la invernada, sobre El Regueiru La Verde; los chasquidos alborotados de los grajos, en El Pozu las Grachas; los aullidos cautelosos de los lobeznos en Valdetsobos; o La Fala lus Vaqueirus, sobre La Foceicha: aquel lugar de espera, comunicación y plática de los lugareños en sus idas y venidas a las brañas, mucho antes de vodafone y movistar.
O como saboreamos aquellas apetitosas aguas de La Fonfría, que no hace falta explicar ya, cuando llegamos ansiosos al manantial, y, en ciertas épocas del año, a penas resistimos unos sorbos ilusionados entre los labios.
O tanteamos entre las manos aquellas pesadas piedras más ocres de La Ferreirúa cuando nos aproximamos gayasperos al picacho, si no es un día de tormenta, donde hasta el cuerpo pone carne de gallina, a poco que retumben los primeros troníos, pegados a la piedra ferrial que se mezcla entre aquellas oxizas. Y no digamos ya a los primeros centellazos: no hace falta que nadie nos explique porqué se llama La Ferreirúa. Sentimos en la piel la piedra ferrial de los topónimos.
Y percibimos el intenso aroma de las espineras cuando pasamos por Biescas en primavera; cuando serpenteamos entre los peornales perfumados del Picu l’Abeicha en el otoño (bien saben las abeichas dónde han de colocar sus truébanos, colmenas y casietsos entre los brezos melgueros); cuando estrujamos entre las manos las bayas pegajosas de olor intenso entre los teixos de La Teixera... Teverga con los cinco sentidos.
O vamos acariciando las plantas en la andadura: Fresnéu, La Zreizal, L’Abedul, La Teixera, Ortigosa, Drada, Carbacedín... (freisnos, zreizas, teixos, abidules, yedra...). La materia prima antes del invernaderu y del plástico..
O vamos pintando con palabras el mosaico policromado en la ladera, según la estación del año: Granda Blanca, Pena Negra, El Regueiru la Verde, Penaúda, Braña Tsadrona (nada de ladrona, sino de tsadral, lateral, sombría, avisiega, ciertamente)...
Se va haciendo más completa la lectura sele del paisaje. Leemos, también, la gramática sobre cada paraje, sabiamente diseñada por los lugareños, tal vez sin pretenderlo. Y así observamos que, no por casualidad, la toponimia tevergana sobreabunda en morfemas femeninos. El género dimensional: lo femenino siempre mayor, más productivo, en aquella sabia perspectiva milenaria un tiempo atrás (lo que son las paradojas hoy).
No sólo llevan género femenino las grandes peñas (Sobia, Gradura, La Ferreirúa, Pena Biguera, Pena Negra, Pena Grande...), sino que son femeninas la mayoría de las brañas (Braña Tuíza, Las Navariegas, Tsamaraxil, La Rebetsada, Piedra Xueves, La Fervienza, Las Cadenas, Las Segadas, Murias, La Brañeta, Braña Viecha..); como son femeninas las fasteras productivas (Presorias, La Mortera, Las Veigas, La Cortina, La Corrada...). O las colladas más abiertas y vistosas (Ventana, La Fuexa, La Foceicha, La Forcada, La Mirandietsa, Las Cancietsas...)...
Y, por si fuera poco, también llevan rostro femenino las cumbres cimeras: Santa Cristina, La Madalena, Pena Redonda, La Veiga d’Urria, La Mesa, L’Oral, Porcabezas, Carroceda, La Sedernia, La Tambaisna...
Una verdadera ecología, sin –ismos de ningún tipo; el simple estudio del entorno: (griego oikos- ‘casa, patrimonio’; logia, ‘estudio’). ¡Cuánta gramática, cuántos morfemas y lexemas, aprenderían nuestos estudiantes sólo con mirar pal suelu, y escuchar a los paisanos y paisanas de los pueblos...! Y aprenderían a quitar de paso algunos prejuicios que a tantos perjuicios conducen demasiadas veces, con tanta violencia sexista sin fundamento posible, tan fuera de lugar y del entorno.
A juzgar por la etimología de estas palabras toponímicas, se diría que las peñas, las cumbres cimeras, fueron poco menos que sagradas para los nativos encaramados por los altos tiempo atrás, buena parte del año. En algunas, quedan capillas, como en Santana, al entrar en Marabiu. O murias muy desfiguradas ya: como en Santa Cristina (lugar del dolmen), La Madalena, Alto Santiagu, San Bartuelu...
Por lo que dicen los topónimos, pensaríamos que los altos eran la morada de las divinidades. O “la tierra madre” que diría el indio Seatle. La Peña en singular (la peñe, la peñi, que con tanto entusiasmo articulan los pastores cabraliegos de Los Picos) daba casi todo, entre tanta escasez: ofrecía cobijo en las invernadas; sombra, en pleno estío; agua a raudales, tras el desnieve; pastos tempranos en primavera; rastrojos serondos en el otoño; plantas medicinales; caza todos los días del año, a quien sabe espiarla agazapada en cada fastera, según las horas entre el crepúsculo y el alba... La peña daba seguridad a los nativos, a los ganados y a los poblados.
Hasta las peñas marcan las horas del día, a falta de reló, cuando alguien se detiene a mirarlas: tal vez, de ahí, El Cuetu las Once, sobre Survitsa, en La Pena Sobia; como tantos otros El Picón de las Doce, La Cuesta’l Mediudía.., por diversas toponimias.
Bien sabe el lugareño que cuando tal peña no da sombra, o sólo marca una raya al norte, según la época del año, son las doce por el sol; las dos de la tarde, en el reló. Los minutos y segundos no harían falta tiempo atrás, pues nadie iba a perder el autobús ni el tren. Y los programas de la tele aún no flotaban entre las peñas, ni aturdían las salitas con salsa rosa.
El caso es que los lugareños a la falda de las montañas tienen todo el año la vista puesta en sus peñas inmediatas. Sirva de ejemplo La Pena Sobia, esa gran peña dedicada a la divinidad Júpiter (la pinnam Ioviam), la caliza intermediaria con el cielo, la protectora de las tormentas, la morada del dios benefactor que atraía los rayos para desviarlos de poblados, pobladores y ganados.
Tal vez por eso, tampoco casualmente, cada uno de los tres valles teverganos tiene una peña protectora encima: sobre Valdesantianes, Gradura; sobre Valdecarzana, Piedra Xueves (El Michu); sobre Valdesampedru, Sobia. También decía Martín Sevilla que Teverga significa ‘tres asentamientos’ (celta *tri-briga). No sería para menos apreciar tanto las peñas y nombrarlas con palabras femeninas.
Tampoco ha de ser casual que La Virxen del Cébranu (la del cerebro) se haya asentado a la falda de las mismas calizas de Sobia. O que La Fuente la Salud rezume del cordal de La Ferreirúa y Ventana. En fin, la toponimia tevergana, no por casualidad es femenina en estos casos. Y todo ello, traducido a una gramática y a una morfología femenina de las rocas. Las posibles razones nos llevarían muy lejos ahora.
Por las páginas y estampas de Celso vamos repasando todas a las asignaturas de cualquier escuela ensambladas en el paisaje. Y de la Universidá, también, por supuesto: que a tantas millas de las montañas y chugares asturianos parece en ocasiones.
Vamos descubriendo esa historia tevergana constructiva, que es pasado, pero siempre con proyección de futuro en cada tiempo: la que fueron diseñando los lugareños, primero entre las rocas de los altos o en Cueva Güerta; más tarde, en los cultivos de las villas medievales; luego, en los señoríos de los terratenientes y mayorazgos del Privilexiu; después en las entrañas de las minas.
Y hoy, en parte, como espacio didáctico y turístico al servicio de quienes quieren seguir compensando las deficiencias de naturaleza y paisaje, lejos de las prisas más tecnócratas de las ciudades plastificadas.
Con el trabajo de Celso, en fin, los teverganos disponen de una guía completa para entender un poco mejor sus raíces entre los indoeuropeos, el ordenata y las páxinas Web (ya tiene Teverga varias páxinas en internet); una guía para aprender de sus poblados, de sus despoblados, de su pasado y de sus proyectos, siempre un poco a la espectativa de los tiempos.
Mucho debemos a Celso y mucho debemos a los paisanos y paisanas teverganos y teverganas, que fueron transmitiendo al autor toda esta serie de sentimientos y datos, que él nos asoleya ahora, más allá de los altos de La Ferreirúa y Ventana.
Terminamos con otras palabras del autor en el libro:
“Tanto tenemos que aprender de la flora que puebla nuestros bosques. El quieto silencio, el murmullo del viento entre las ramas que nos trae mensajes del país de siempre y un día, el paso del tiempo en su corteza...
El musgo que vive entre sus troncos mostrándonos siempre el cierzo que llega del norte para orientarnos ante la senda perdida...; el bálsamo de los hayedos de Potsares y Cualmundi...; los olores de los alisos en las orillas del río, de los cerezos de Cansinos, de los ciruelos de Redral..., de la higuera y del fresno que crecen junto a casa”. “Caminante..., el libro de los animales y de los árboles quedó escrito por ellos mismos. Sólo tienes que leerlo”.
Gracias a Celso. Y gracias a todos y a todas.
Artículo publicado en
La Nueva España, 18 de junio de 2004.Xulio Concepción Suárez.
Etnógrafo, catedrático del IES de Lena.