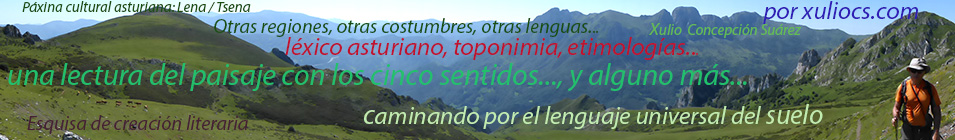.
.
El autor con el pintor Manolo Linares,
y otros amigos en Navelgas (Tineo, Asturias).
Celso Peyroux
Real Instituto de Estudios Asturianos
Cronista Oficial de Teverga
Conferencia pronunciada
en
Navelgas (Tineo)
12 de octubre de 2006 en el V Festival del potaje
EL RITUAL DE LA MATANZA DEL CERDO
EN LOS RECUERDOS DE INFANCIA
(el Samartín)Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
Antonio MachadoA Rosa Roces, Manolo Linares
con quien tanto quiero
y a la memoria de mi MadreMi infancia son también recuerdos de los hermosos valles del País de siempre y un día. Sí, los recuerdos más gratos son aquellos que nos trae la memoria de la infancia porque con las estampas del pasado donde el alma se solaza y se embriaga de melancolía. Al igual que las hojas son las raíces del árbol en el viento, las secuencias infantiles son el alimento imperecedero del hombre a lo largo de su existencia.
Así, la infancia -ebria de recuerdos- permanecerá, intocable en el individuo, palpitando hasta el último suspiro como un latido del corazón; como la diminuta llama de una vela ondulada por el yunque del silencio ante un sagrario.
Los recuerdos de infancia son, algunas veces, difusos como la niebla y difíciles de traer a la retina; no obstante, en otras ocasiones -las más, como las imágenes y sonidos de la matanza del cerdo- acuden diáfanos como un rayo de sol con música en los oídos, lisura en los dedos y el olor y la fragancia de todo cuanto la rodeaba. Marcel Proust recordaba la odorante magdalena de su desayuno infantil.
Antaño, las horas no corrían y las hacía añicos entre mis juegos y lecturas; las bebía como el agua cristalina de la fuente La Prida que aun canta gozosa entre dos árboles. Ahora se me van de las manos y, aunque las colme de caricias, me dejan abandonado en el primer sendero.
La infancia es la raíz del árbol que somos. Sin ella la vida se seca. Freud la analiza desde un punto de vista científico; Gesell, con la experiencia de lo vivido y de las notas escritas en sus cuadernos -no sé si están acertados o no-. Yo la analizo como la he vivido: sin retóricas alquimistas ni desgajándola de su verdadera esencia.
Para mí y para todos -pienso- la infancia lo fue todo. El hombre vive la infancia y luego se muere con los años pero con los días azules de la niñez en sus retinas hasta el último aliento. Así le ocurría a D. Antonio Machado a las pocas semanas de cruzar los Pirineos camino del exilio en tierras de Francia. En Colliure del Mar, en una playa mirando al Mediterráneo escribía:
Estos días azules y este sol de la infancia.
Al igual que el oído humano -tal vez también otros sentidos- que se empapa de los sonidos y de las voces, de los ecos y también de los ruidos, a partir de la edad adulta se atrofia y como por un tamiz son pocas las vibraciones acústicas, por bellas que sean y por cadenciosa que suene su música, que logran penetrar entre la maraña de los hilos que conducen al pabellón auditivo.
La infancia es la madre del hombre; la biblioteca en cuyos estantes tiene que consultar todo lo que ha sido, lo que es y tal vez lo que será con el devenir.
Y de los recuerdos de infancia rescato entre el vapor del agua, el olor de la leña de castaño, el crepitar del fuego y la amapola encendida de la sangre, la matanza del cerdo o el "samartín del gochu". Toda una costumbre. Un ritual sin ceremonias religiosas. Mejor así porque la noche en la que el hombre mire a los cielos y no encuentre la presencia de los dioses ese nocturno será más libre.
No obstante el sacrificio del animal, su antes y después tenía algo de sagrado. Cuando fluye la linfa de la sangre, cuando se derrama el vino de la vida, la savia que recorre las entrañas de un ser, aseveren conmigo que el misterio de lo sacro está presente: la llaga de Cristo en el costado. la herida del soldado en el pecho, la daga que atraviesa el corazón del cerdo; la estocada de la bestia herida de muerte en tarde de toros; La cornada del toro en la femoral del matador:
¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
Que no quiero ver la sangre
De Ignacio sobre la arena...escribe Federico García Lorca en la "cogida y la muerte" en su llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
Sí. La muerte del cerdo y sus circunstancias era todo un rito. El agua humeante en la caldera para pelar su piel hasta dejarla como la epidermis de un melocotón; las mujeres -verdaderas sacerdotisas de la escena- con sus mandiles a cuadros y su pelo recogido con un pañuelo negro; el semblante serio de los hombres; el jolgorio de los niños siempre atravesados por todos los rincones:
-¡Aparta neno que te vas a cortar con ese cuchillo!
-¡A ver si te caes a la caldera!Los pucheros humeantes sobre la chapa de la cocina de carbón o colgados de las pregancias en el viejo llar; cuchillos, ganchos y sogas todo dispuesto para el crimen; la "duerna" (artesa de madera) invertida como sacro-santo lugar del sacrificio y los últimos gruñidos del condenado a muerte que ya lamentaba su desgracia y sobre todo el estar en ayunas desde la noche anterior. Todo ello ocurría un domingo de enero cuando las cumbres rebosaban de nieve y el frío era la mejor "nevera" para conservar la carne.
Pero además de un ancestral rito -heredado de nuestros antepasados-, de una reunión familiar y entre vecinos, la matanza del cerdo era una exigencia vital para sobrevivir. La harina de maíz, las patatas, la escanda, la leche, las berzas, las "fabas", las manzanas del huerto de "ente" casa, la leche y sus derivados y la carne del cerdo eran los alimentos indispensables en la cocina popular.
Pero ¿y el cerdo que aquella mañana iban a sacrificar, de dónde venía? No era el gorrino de "San Antón" que "escaleyaba" por toda la quintana comiendo aquí y acullá de las generosas aportaciones vecinales. Esto ocurría por la feria de Santo Medero (San Emeterio) el tres de cada mes de marzo, día en que se compraba el animal.
El manto del invierno estaba a punto de sacudirse pero aun caían unas buenas heladas que ponían las narices y las orejas rojas a los aldeanos que se concentraban en el ferial.
Acudían con reses vacunas, con caballos, asnos, algunas cabras y ovejas y los cerdos. También bajaban las mujeres mantecas envueltas en berzas y huevos para vender. El mercado de los cerdos tenía lugar en La Pedrera, en la recta que une la villa de San Martín con el lugar donde se levanta la colegiata.
Los cerdos, por lo regular eran pequeños y estaban metidos en una "goxa" (cesta). Apenas si llegaban a los tres meses. Les llamaban en la lengua vernácula: "chabascos" o "bracos". Los había blancos, prietos, negros, "pezos", pintos y entre la hierba o la paja del fondo del inmenso canasto se apretaban unos contra otros para darse calor.
Era madre quien hacía la compra. ¿Quién si no? Siempre las mujeres en primera línea. Todo recaía sobre ellas: marido, ancianos, niños, la casa, el huerto... Todo. A ella le venía de casta, pues la abuela Salomé era entendida en productos cárnicos y en muchas otras cosas. Cien años la contemplaban cuando dejó escapar el último suspiro.
Escogido el animal y pagado en "reales" reconvertidos en pesetas, se metía al animal en un saco y se llevaba directamente a la pocilga entre los gritos infantiles del gorrino y, de cuando en cuando, algún espasmo. Bajábamos del ferial contentos y entre mis hermanos, madre y yo le poníamos un nombre.
En la porquera, cuidadosamente limpia, habíamos extendido sobre el suelo virutas del aserradero de Las Vegas o de los carpinteros de La Favorita y en el otoño habría de ser la hojarasca de las castañales y los helechos secos. Había que tenerlo limpio y bien alimentado.
Meses después sufriría el primer tropiezo doloroso cuando le "alambraban" la nariz con unas terribles anillas para evitar que hozase suelo, paredes y puerta. A pesar de ello, una vez acostumbrado, hacía verdaderos atentados tirándolo todo patas arriba.
En los pueblos y aldeas pequeños los cerdos se paseaban durante todo el día -como las gallinas y los pollos de caleya - y sólo volvían a la cubil a la hora de la cena y a dormir. Había lugareños que los enviaban a los castañedos y robledales cercanos a "rebuscar" castaña y bellota.
Ellos mismos se ganaban el pan de cada día y de aquellas salidas no ha de faltar la anécdota que con el tiempo habría de convertirse en leyenda. Hubo cerdas "paridiegas" que tuvieron sus amores al amparo de los castaños.
No había año que la "gocha" de Antón Servanda no bajara preñada como dulce producto de los amores que la cerda había tenido en sus devaneos eróticos con un galán jabalí. Eran preciosas y preciadas las crías de aquellos encuentros amorosos y los "rayones" se cotizaban a un mejor precio que los bracos nacidos en "casa".
A los cerdos más osados se les colocaba en el pescuezo, antes de echarlos a la caleya , una especie de armatoste de madera al que llamaban torga . Aquel cepo evitaba que los más ladrones e imprudentes pudieran atravesar los barrotes de las huertas o las cercas de los pastizales.
Muchas fueron las desavenencias y conflictos vecinales a causa de los destrozos de los cerdos con sus temibles hocicos y dentelladas. De torga quedó el verbo torgar e incluso se dice: "ya muy torgau" haciendo alusión a una persona torpe y poca diestra.
Hay numerosas anécdotas a este respecto y una de ellas será narrada más adelante. Doy fe de todo esto porque lo he vivido y, sobre todo, por lo he oído con mi oreja tevergana.
Cuentan las crónicas que había una raza de cerdos allá en el País de siempre y un día que tenía un gran prestigio. Había conseguido la fama un abad de la colegiata al cruzar diferentes razas como quien cruza yeguas y asnos para obtener mulos. Pues bien aquella estirpe alcanzó el más alto escalón en el ganado de cerda y su linaje -como todo lo bueno- se fue extinguiendo con los tiempos.
Queda la imagen de un cerdo robusto, de eróticos contoneos y de amplias orejas a las que la jactancia e ironía popular de los concejos vecinos sacó provecho refiriéndose a los rapaces del lugar con una "troba" que aun perdura:
El día Nuestra Señora
Por ser fiesta renombrada,
Baxai mozos de Teverga
Esos de la oreya llarga.Gentilicio que hemos tenido a gala los hombres del solar tevergano porque la comprensión de un mensaje no está en el mayor o menor tamaño del pabellón auditivo sino en el sonido e interpretación de los fonemas. A palabras necias, oídos sordos y quien tenga oídos para oír que oiga sin que la oreja sea un referente.
Pero volvamos al día de autos y crimen con premeditación y alevosía. La víspera del cerdocidio -cuando ya el animal estaba en capilla- Las mujeres -siempre ellas- :
...Tu eres mujer un fanal
transparente de hermosura
hay de ti si por tu mal
rompe el hombre en su locura
tu misterioso cristal.Las mujeres -digo- pelaban la cebolla y los ajos. En mi casa no había, entre los cacharros de la cocina, ni mortero ni almirez y recuerdo como madre los aplastaba con una botella haciéndola rodar como si fuera un rodillo tal el que usan las mujeres para dar en los morros a los maridos descarriados. ¡Que los hay! ¡Vive Dios que los hay¡
Montones de cebolla que iban tajando pacientemente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas aprovechando para expresar algún dolor del alma escondido. Cuentan que un mozo tevergano -galán y príncipe azul para muchas doncellas- llevaba siempre en uno de los bolsillos de su chaqueta una cebolla pelada. Cuando en la noche oscura -como aquella de San Juan de la Cruz- cortejaba, a la luz de un tenue farol, a la moza de turno, a las palabras de amor:
¡Oh Inés del alma mía
unía el varón-gandul la cebolla para testificar con lágrimas que los requiebros amorosos eran toda la verdad y nada más que la verdad.
Pero no sólo se dejaba lista la cebolla para la morcilla. Estaba la tripa en agua; la sal, el pimentón, otras carnes para mezclar en los embutidos, un puchero lleno de café, el anís de orujo y la máquina "elma" dispuesta y engrasada para triturar las carnes rosadas del cerdo.
Todo estaba listo aquella mañana: hervía el agua en la caldera; al puñal cerdocida le brillaba su filo plateado; el gancho de hierro ya estaba en manos de un hombre fornido; las cuerdas en las manos de otros; una mujer provista de un cubo de zinc para recoger la sangre de la víctima; los niños en silencio, por una vez, a la espera de los acontecimientos y el cerdo con sus gruñidos, más estridentes que nunca, barruntando el comienzo de una muerte anunciada.
Cuatro hombres llegaron ante la cubil y abierta la puerta entraron dentro. Pronto y con destreza, a pesar de los escarceos del animal acosado, le clavó el hombre el gancho por debajo de la mandíbula y empezó a tirar de él, mientras uno le cogía el rabo y los otros dos uno por cada oreja, tras haber pasado una de las cuerdas por las nalgas. Allí se libró la gran batalla entre gruñidos de dolor, de rabia, patadas e imprecaciones.
Puesto el reo en el altar del sacrificio atado y bien atado, uno de los hombres le clavó la daga en el cuello mientras la punta buscaba el corazón. Habían comenzado a "corar" el cerdo. Yo recuerdo que lo sujetaba por el rabo pero de espaldas al crimen para no ver la sangre que se precipitaba a borbotones dentro de un caldero donde una mujer movía la mano para evitar que la preciada linfa, para hacer morcillas, se coagulara.
A medida que el tiempo pasaba y que el cubo se llenaba de sangre iban también disminuyendo los alaridos del desgraciado. Aun, en sus espamos, movía las cuatro extremidades en un último intento de aferrarse a la vida antes de entregarla a los Dioses del ganado porcino. Se oyó el último hálito.
El cerdo quedó inmóvil sobre el ara ensangrentado y con rapidez, vuelta la "duerna" se introdujo al animal dentro al tiempo que se le iba regando con el agua hirviendo de la caldera. Todo el mundo a pelar. Los cuchillos y navajas se deslizaban con cierta destreza sobre la piel del cerdo hasta que no quedaba ni un solo vello. Vamos, alguno quedaría aunque solo fuera por aquello del aforismo popular: "quien repara en pelos, no come tocino".
La parte más difícil era la cabeza y lo que madre llamaba el "tresurechu"; esto es toda la parte de las orejas: teverganas o no, que ella pelaba con habilidad inusitada. Yo raspaba la cola enroscada del cerdo y esperaba ansioso a que fuera colgado y abierto para asistir a mi lección anual de anatomía que mi tía Celesta -a la sazón maestra nacional- me explicaba con sumo detalle.
El rito del pelado de los cerdos cambia en otras regiones. En la Alberca salmantina pude ver un día, ya siendo adulto, como quemaban al animal con hojarasca, helechos, retamas y piornos. En efecto, el método era diferente pero efectivo.
Bebieron los hombres una copa de orujo, los niños seguíamos unos atentos y otros enredando cuando alguien, con sublime destreza, abrióle la piel con una navaja a la altura de las pezuñas traseras. Se trababa de hacer un hueco para que pasara la palanca que iba a suspender en el vacío al animal.
La operación resultaba harto difícil pues no se podían tocar los tendones por donde se pasaría la madera que llevaba dos hendiduras para que no se deslizara a la hora de hizarlo. Con ayuda de una rodalna, el cerdo fue colgado de una de las vigas del soportal mientras una mujer se apresuraba a ponerle un caldero debajo de la cabeza para recoger la sangre y el agua.
Ya habían afilado el cuchillo a madre que, subida sobre un pequeño taburete (decía mi abuela Salomé que madre era de la estatura de un perro sentado) comenzó su intervención quirúrgica con pericia, maestría, arte y primor. Un cirujano notable hubiera tenido envidia de ver como aquel escalpelo se deslizaba por la barriga desde las entrepiernas hasta la misma parte baja de la boca.
Poco a poco, las entrañas del cerdo quedaban al descubierto entre el vaho de la muerte que exhalaban sus carnes rosadas y un olor que aun mantengo en la neurona perdida del olfato pero que no puedo transcribir.
Primero era el "entrelienzo" para las morcillas y luego eran las tripas que se recogían en un amplio balde de zinc y luego iban quedando al descubierto -según la lección magistral de la tía Celesta- los riñones, pulmones, el estómago y en fin el corazón apuñalado. Era una herida limpia y perfecta. El corazón se quiebra ante un infarto, el filo de una daga, el plomo de una bala, se agota por cansancio pero, él, el corazón, seguirá teniendo razones que la razón ignora.
La disección de madre estaba a punto de finalizar. Todos los nenos sabíamos que faltaba algo. En efecto, la intervención concluía cuando madre nos mostraba la vejiga del animal y nos la ofrecía entre el alborozo de la "reciella ". Aun tenía gotas de orina que vaciábamos y con la ayuda de una paja lavábamos con agua.
Era nuestra "vichiriga " que habría que inflar y dejarla secar para luego jugar con ella al balón o a lo que fuera. El caso era enredar. Malo si un niño no enreda: o la sangre por sus venas no fluye con alegría o a su alma le faltan las luces que se necesitan a esa edad para alumbrar la vida.
En un balde repleto de vísceras que aun despedían humo, iban madre y otra mujer al río Valdecarzana a lavar aquella colada porcina. En sus gélidas aguas las tripas eran limpiadas con esmero para que luego sirvieran de recipiente de los embutidos. Regresaban las dos mujeres una hora después con las manos amoratadas que, en lugar de poner a la lumbre, escondían debajo de las axilas para evitar los sabañones.
Para entonces un hombre, tal vez el tío Higinio había partido, de un certero hachazo el hueso del sacro al animal y comenzaba el despiece con gran atención sobre los solomillos que se escondían sabiamente entre la columna y los costillares. Era sin duda el manjar más preciado y la naturaleza lo amparaba en un lugar recóndito.
Cuando el sacrificio del cerdo era por la tarde, entonces el animal permanecía pendido toda la noche para que se "serenasen" sus carnes y ya los cortes de piezas se realizaban al día siguiente. En general se decía que no era bueno comenzar el despiece una vez que el animal se enfriase del todo.
La fase, o el capítulo más trascendental era aquella del sacrificio. La muerte "tan fácil y tan difícil" al decir del poeta Paul Eluard es el todo en el periplo de la vida. El final de una existencia; la expiración de un ciclo. Para muchos humanos, el comienzo de una nueva etapa tan misteriosa como el país de las lágrimas; para otros, la reencarnación del alma en un ser diferente al que fuimos; para los demás allá el nirvanha de la sexta felicidad.
Para el resto, como para el cerdo, la nada. "Después de tanto todo para nada" escribía José Hierro. Raro sería que, a lo largo de la vida, uno no se preguntase -como el personaje de una de las novelas de Fedor Dostoievsky- -¿Dónde estoy? -¿Quién soy? -¿Qué hago yo aquí?.
Sin embargo, al final, al menos para mí, las tres demandas quedan sin respuesta. Otra pregunta que nos podemos hacer es la de si habrá un paraíso para el reino animal?
Bueno me estoy desviando con cuestiones metafísicas y mejor será volver al cerdo despiezado. Antes de que se me olvide he de apuntar que el cerdo se pesaba. Lo hacían con la ayuda de una romana cuyo contrapeso se deslizaba sobre una barra graduada hasta que el fiel apuntaba al cielo.
Eran cerdos que a la canal no pesaban más de ocho o nueve arrobas. Un día la tía maestra me explicó -sin cerdo alguno como peso- como era el funcionamiento de aquel aparato y su posterior lectura. Claro que luego vendrían los tres tipos de palancas y sus géneros de primer, segundo y tercer grado según las posiciones de la resistencia, potencia y punto de apoyo.
Años más tarde lo vería en las ilustraciones de la enciclopedia "Alvarez". "Dadme un punto de apoyo -decía Arquímedes, el sabio de Siracusa- y moveré el mundo". Claro está que nadie se lo dio porque no lo había. A mí dadme la palabra como punto de apoyo del ser humano y a través de ella, del diálogo, del respeto y de la tolerancia sabremos vivir de otra manera pensando que otro mundo mejor es aun posible.
Era un inmenso balde aquel en el que madre con otras mujeres amasaban los ingredientes para hacer la morcilla. Lo habían puesto encima de una mesa y remangadas hasta por encima de los codos metían las manos con los puños cerrados y de cuando en cuando pasaban los dedos por las paredes del recipiente para rebañar y dejar lo que habían recogido en el medio de la masa.
La mezcla se hacía con la sangre colada y otra que se traía del matadero de Las Vegas en una lechera, el unto o el "entrelienzo" que previamente se había cortado en trozos o pasado por la "elma", la cebolla, el pimiento, la sal, el perejil y recuerdo que la tía Sagrario le añadía varios puñados de arroz; un poco al estilo de la morcilla de Burgos.
Había quien le echaba calabaza cocida e incluso trozos de pan. De lo que se trataba era de dar de comer a una prole de niños y los fines importantes no era la estética sino que todo el mundo quedara "fartuco ". No es que pasáramos hambre pero como decía Benito "El Turiezo": -En mi casa somos muy religiosos con la ley de Dios: Guardamos todos los días vigilia"
Hecha la masa, llegaba el embuchado en la tripa. Se depositaba el balde en el suelo y, sentadas en taburetes, las amasadoras comenzaban a meter la masa en la tripa. Lo hacían con la ayuda de unos embudos y con el dedo pulgar de la mano derecha la hacían pasar al interior mientras que con la mano siniestra la iban empujado hasta el final.
Luego venía el atado y se depositaban con cuidado en otro recipiente hasta el momento de colgarlas en las varas y ponerlas a secar en la cocina de leña. Ya la gente más relajada, era cuando llegaban los chistes, chascarrillos, la gaceta ilustrada del pueblo con sus "dites y diretes", alguna parodia, últimos acontecimientos del vecindario y las anécdotas que año tras año se seguían recordando.
-Os acordáis de la gocha de Esther, la de La Torre?
Y de cuando en cuando saltaba el chiste pícaro y verde sobre todo cuando había entre las mujeres alguna moza soltera y de buen ver:
-"!Mucheres¡ -lanzaba al aire el hijo de Veneranda que se encontraba preparando las cuchillas de la máquina para picar la carne- ¿A qué nun sabéis lo que tengo ente las piernas?
-¡Home Firmo. Ya tamos outra vez comu l'añu pasau! Le reprochó con una sonrisa maliciosa Lola la de Canor, mientras a una rapaza joven se le encendían las mejillas como a un tizón del llar.Lanzando una risotada el bueno de Firmo le repuso:
-Tranquila ne. Ya la pata la mesa.
Las morcillas se iban apilando poco a poco en un balde y dos horas después volvió Firmo a las andadas:
-¡Mucheres, a que nun sabéis lu que tengu ente las piernas! Y otra vuelta la moza joven a enrojecer.
-Vaya Firmo -le contestó Flora la del Falgueiro- la pata la mesa.
-No me no. Lo que pensaisteis antes. Y vuelta a reir todo el mundo; incluso la quinceañera.Y así se iba desarrollando aquella labor entre un buen ambiente, un vaso de vino calentado con azúcar, algún chisme que otro vecinal y las carcajadas para todo de Firmo el de Veneranda.
Colgadas las morcillas en las varas y transportadas a la cocina de leña, se picaba la carne para hacer el chorizo. Se amasaban las faldas picadas en una gran artesa con sal, pimiento y ajo y ya la "elma" se ocupaba de embutir al tiempo que se iban colgando de las varas.
Mientras dos o tres personas se ocupaban de esta labor de fácil misión pero con la precaución de no dejar un dedo entre el mondongo al presionar la masa, otras personas preparaban los ingredientes para el sabadiego con la corada, la piel del tocino, carnes de menor entidad, la sal y el pimentón. Después vendría la longaniza con carnes intermedias, los "xuanes" o choscos con la lengua y la papada y el despiece y posterior salazón de los jamones y de los lacones.
Pero también había que reponer fuerzas y hacia eso de la una el personal se disponía a comer y todos los asistentes se acomodaban como podían para dar buena cuenta del pote de berzas, el hígado encebollado, algo del solomillo, huevos, pan de escanda y vino de casa de Pío, cuyo blanco nada tenía que envidiar a los caldos de la Ribera del Duero. Café y copa y el chiste de turno de Firmo o la anécdota de aquel pueblo o la del otro de más allá.
Se contaba el caso de la gocha de Esther, la de La Torre. Como queda dicho, algunos cerdos se soltaban por la caleya del pueblo y come aquí, ruca allá, algunos animales se internaban en los castañedos y robledales en busca del fruto apetecido.
Y allá que sube contoneándose una preciosa cerda de la vecina Esther, la de Pin de Bernarda. Solar de caza mayor, como es toda la franja norte de la cordillera Cantábrica y en este caso Teverga, numerosas cuadrillas se dan cita todos los años en sus bosques y montes para abatir venados, corzos y jabalíes.
Así que una de estas cuadrillas compuesta por cazadores de Moreda se fueron hacia las frondas de Santa Marta hasta el lugar donde había subido aquella mañana la gocha de Esther.
Puestos en las esperas los cazadores, al poco tiempo apareció ante uno de aquellos venatores, por lo que se ve novato, la cerda gruñendo y haciendo ruido con el hocico a la búsqueda de la castaña apetecida. No le faltó tiempo al escopetero para descerrajar un certero disparo al bulto que se movía en la maleza y he aquí que la gocha de Esther quedó patas arriba en medio de un charco de sangre.
Enterada la buena mujer del suceso y del criminal atentado contra su cerda esperó a la cuadrilla delante de los coches que tenían para el regreso y sin más les pidió daños, perjuicios y dos mil trescientos reales por el animal. Mal que peor llegaron a un acuerdo y aquí paz y después gloria.
Pero era Esther una mujer ilustrada. De esas matriarcas populares que saben un poco de todo; escuchaba el parte en la radio -la tele afortunadamente no existía- y leía y componía trobas como ella les llamaba. Y así queda hoy por todo el valle de Valdecarzana la copla que Esther les compuso:
A la aldea de La Torre
Que es pueblo muy importante
Llegan unos cazadores
Que distínguenlo bastante.Los llevan a Santa Marta,
Los ponen en las esperas
Mientras tanto los monteros
Salen a buscar las fieras.Por allí andaba una cerda
Catando ricas castañas
Trabajaba para comer
Y a nadie importaba nada.Como no tenía cencerro
Ni sabía gruñiscar
Un cazador inexperto
Muy pronto la fue a matar.Por eso yo les receto
anteojos de larga vista
para que no gasten dinero
en ir a los oculistas.Y si consentís ahora
El matar derdos caseros
Meteros por las aldeas
Y no necesitais monteros.Cazadorucus de afuera
Que a Teverga solis ir
No vayais a hacer la risa
A quien sabe distinguir.Venís ahí presumiendo
Y solesis gastar sombrero
Pero en cambio la cartera
Os escasea el dinero.Seis mil pesetas valía
Tasada en el precio feria
Y quien tuvo que perderla
Pues fue el ama de la cerda.Y después de discutir
solo dejan mil quinientas
pues eso no es un dinero
para pagar una cerda.y si no teneis más que dos reales
no salgais en plan de caza
si matais un animal
con que pagarlo os falta.Todo el que llega a Teverga
Presumiendo de faroles
Yo lo arrimo pa la peña
A andar a los caracoles.Y aquí termina la historia
de esta cerda tan valiente
que por buscarse la vida
le dieron muy pronto muerte.Hoy, después de tantos años, cuando va una cuadrilla de cazadores a la zona de San Marta, el responsable del grupo se adelanta y dice a sus compañeros con cierta sorna:
-Id tirando para arriba. Yo voy a decir a Esther que meta los gochos en la cubil.
Y vuelta al trabajo para preparar la calamona, los uños, las orejas y comenzar a recoger y a lavar, artesas, duernas y otros útiles que deberían de quedar en buena revista para el año que viene.
Para entonces, un buen trozo de solomillo lo había acercado un niño, algunas veces me tocó a mi, ir a casa del veterinario para observar en la lente, como decía mi abuela Salomé si tenía triquinosis. ¡Mira tú si un cerdo sano como un coral y del color de las rosas iba a tener una enfermedad! El caso es que siempre veníamos diciendo:
-Dixo la criada que pal año que vien tien que ser más grande.
Se aclaraban las cosas cuando se supo que la raterilla usurpaba un trozo que no le correspondía sin decirle nada al "médico buey" como lo denominaba un vecino falto de luces.
Aquella fiesta y costumbre, convertida en ritual se volvía en una hermosa romería blanca cuando nevaba. El sacrificio se hacía entonces en una bodega mientras los copos de nieve eran la alegría de los niños que salíamos a tirarnos bolas, a hacer santos tirados de espaldas y un muñeco con una vieja escoba.
Y hasta aquí, los recuerdos de la infancia que aún palpitan como el primer día; tal fuera que los estuviera viviendo medio siglo después. Aun quedan anécdotas y otros aconteceres en el tintero pero digamos que lo más trascendental ha quedado expuesto ante vuesas mercedes y la benevolencia de quien escucha atentamente.
Me gustaría volver al pretérito. No porque cualquier tiempo pasado haya sido mejor sino por rescatar, defender y difundir las costumbres de antaño. Hacer que los niños y las generaciones venideras hagan suyas tantas ilusiones perdidas y las costumbres seculares de nuestros mayores. Amigos, el espacio rural permanece pero se nos fue de las manos el mundo rural sin saber como.
Es decir, yo si lo sé y aunque ya es un poco tarde debemos intentar que algunas secuencias y tradiciones del pasado permanezcan -como la memoria de la infancia- con nosotros. Cuando se hayan perdido estos valores, lo habremos perdido todo.
El cerdo como animal mágico y mítico. La vaca sagrada y respetada de la India de muerte cruenta y aprovechamiento de todo su cuerpo para sobrevivir en este pícaro mundo.
Recuerdo con cariño una de aquellas crías a la que llamabamos "esquitón" porque la madre no tenía tetilla para él y teniamos que criarlo a biberón. Lo metíamos en una caja de madera, de aquellas de "coñac" donde venían embaladas las botellas de Terry, envueltas en paja, y cuando nos quedabamos los hermanos solos, lo sacábamos para jugar con él como si se tratara de un gato, o de una cría de Perla, la perra de casa.
Es cierto que el cerdo tiene mucho de profundo, de erótico en sus contoneos y de animal sacro. La Biblia lo recoge en varios pasajes; El Quijote lo hace también y Georges Orwell deja párrafos literarios de gran calidad en su libro "Rebelión en la granja": "El trabajo de enseñar y organizar a los demás -escribe el escritor anglo-hindú- recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de todos los animales".
Una hermosa novela protagonizada por bestias domésticas que trata sobre la corrupción del poder y una diatriba furibunda contra los estados totalitarios tal y como pueden ser los dueños de los animales.
Vivo en el País en el que siempre vivieron mis padres, mis antepasados, mis amigos, mis recuerdos. Y siempre deseo un día más para ver el sol, para ver en noche estrellada los misterios del cosmos. Un día más para amar a mi amada. Para meditar. Un día más para pedir perdón.
Pero también un día -lo más lejano posible- llegará taimada la Dama del Alba -como le llega al cerdo, pero sin el mito y la tragedia de la sangre, espero- y el cálamo del cronista se secará entre sus dedos fríos y tendrá que hacer la maleta -como decía Gustavo Adolfo Becquer- para el gran viaje.
"De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando este suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro".
Y entre ese cúmulo de fantasías están los recuerdos de infancia como el tesoro más profundo y sagrado del hombre. Ese niño que fuimos y que algunos de nosotros seguimos llevando en el arcano del corazón soñando porque los sueños y las fantasías son los que hacen crecer a un niño.
Por ello he querido dictar mis palabras hoy aquí, entre tanta gente conocida y querida, dejando al descubierto los bellos aconteceres de la infancia. Es decir lo más íntimo de mi ser.
Otras anécdotas y elementos para el final de la conferencia y posterior debate:
-Analogías con el sacrificio del cerdo en otros lugares.
-La recuperación de las costumbres de antaño
-La desaparición del mundo rural y el éxodo del campo.
-Anecdotario: -El cerdo que comió una oreja a un niño de corta edad.
-El cerdo que una vez "corao" se levantó de la duerna una vez que sintió el agua hirviendo sobre su piel.
Otras publicaciones del autor